En la programación del 60 Thessaloniki Film Festival, hemos podido ver tres películas en sección oficial internacional, protagonizadas por mujeres —dos de ellas dirigidas por mujeres también—, que describen con distintos estilos otras tantas maneras de confrontar la adversidad y de demostrar la resiliencia ante el dolor y la desgracia.
Cosmic Candy, el primer largometraje de la directora Rinio Dragasaki, que se proyectó en la clausura de Nove Visions del festival de Sitges está protagonizada por una joven huérfana, excéntrica cajera de supermercado, que vive sola en el gran apartamento de su padres. La joven ha seguido adelante con su vida, gracias al apego a determinadas obsesiones y compulsiones, sin haber cerrado una etapa dolorosa marcada por la pérdida de sus padres. El director plasma la torturada mente de Anna (Maria Kitsou) a través de sus sueños y fantasías, en los que todavía es una niña, pero cuya realidad cotidiana se ciñe a la más estricta rutina, como una herramienta de despersonalización y desensibilización. El recurso al consumo ilimitado de una golosina infantil, el Cosmic Candy, representa su necesidad de fuga a un paraíso propio construido ex professo en su mente, donde sentirse segura.
El encuentro fortuito con una pequeña vecina de 10 años (Pipera Maya), en situación de desamparo temporal obligará a Anna a adquirir una responsabilidad nueva y, al mismo tiempo, comportará la descongelación emocional al hallar una compañera de juegos alegre, presta a la transgresión, con la que compartir su tiempo. El filme apuesta por la caricatura y no teme la exageración sin renunciar a los recursos necesarios para mostrar los cambios en la personalidad de la protagonista. El tono de comedia enloquecida, muy física en ocasiones, contrasta con la introspección psicológica y la descripción de dos maneras distintas de vivir una infancia fuera de lo común, la de la pequeña , cuyo padre es amenazado por los gánsters y la de Anna, truncada por su prematura orfandad. La presencia de la pequeña vecina representa la oportunidad de reencontrarse con la niña que era al morir sus padres y vivir de nuevo una transición a la edad adulta.
El simbolismo está presente en la golosina que da título al filme, una “droga” infantil, que junto a las compras compulsivas online es la tabla de salvación de Anna, ya que por una parte la une a su infancia y por otra representa la evasión, la necesidad de huir para no hacer frente al duelo.
Cosmic Candy ganó el premio del Greek Film Center al mejor primer largometraje, dotado con 5.000 euros, así como el WIFT GR Award (Mujeres en cine y televisión, sección Grecia) a la mejor contribución de una mujer tras la cámara.
Por otra parte, La hija de un ladrón, dirigida por Belén Funes, es la excelente descripción de la lucha por la supervivencia de la joven Sara, que cría a un bebé en la precariedad, luchando por conservar la relación con el padre de la niña y con el suyo propio, así como por conseguir la custodia de su hermanito. En resumen, batallando por re-construir un esquema familiar en el que sentirse segura. Sobre todo, su deseo es gestionar la frustrante relación con su padre, una figura ausente y sin responsabilidad hacia su prole. Ella necesita poder afrontar la realidad, dejar de tener expectativas y lograr tener una relación adulta, en la que no sentirse culpable por la falta de atención de su padre, para que todo su esfuerzo por ser una buena madre, ser autosuficiente, no vaya ligada a la necesidad de demostrarlo a quien no lo aprecia.
La necesidad de ser valorada, amada, acompañada, es una constante en la vida de Sara, que a partir de la relación con Manuel (Eduard Fernández, su padre en la vida real), condiciona la que mantiene con los demás, especialmente con el padre de su hijo. La evolución del personaje, admirablemente descrito en su pugna interior y en la plasmación de los pasos en su evolución personal, desde la obsesión con la familia perfecta que desea construir, hasta el atisbo de consciencia de que pueden existir otros esquemas de relación más apegados a la realidad y a las emociones legítimas hacia los demás, perdonándose lo que podría considerarse una traición a los valores preterderminados del que se considera el núcleo básico de la sociedad. Conforme Sara va asentándose en cada aspecto de su vida, relaciones, trabajo, se fortalece su personalidad y resistencia. La fragilidad derivada del ansia no correspondida, que le hace depender de quienes no la valoran o no desean en la misma medida, va desapareciendo gradualmente, con enorme versosimilitud, alcanzando su culmen en la escena final del filme, en la que su recién adquirida fortaleza se pone a prueba.
Con una aproximación casi dardennesca, y una excelente fotografía de Neus Ollé, Belén Funes describe el esfuerzo por salir adelante, mantener a su familia unida, ser una buena empleada y esforzarse con conseguir lo que la vida (su padre) siempre le ha negado: el reconocimiento, el amor y la estabilidad. Lo que en Cosmic Candy era un apego a la rutina obsesiva como arma de supervivencia frente a una infancia interrumpida, en La hija de un ladrón es un mantra basado en el trabajo duro, esfuerzo, constancia y también obsesión en ser una buena hija, una buena madre, una buena hermana y una buena empleada. La cámara sigue a Sara en sus movimientos, en sus esfuerzos por reconstruir una relación con su propio padre y con el de su hijo, lidiando con la frustración, el desapego y el desamor.
¿Cómo se sobrevive con esa tremenda necesidad de ser amada? ¿Se puede vivir con el dolor del abandono? La película de Funes nos muestra probablemente el final de una etapa, en la que ella dejará de tener una expectativa que jamás se completará, y en la que la lucidez transformará una relación de dependencia infantil en una relación adulta, en la que siempre sabrá qué (no) esperar. El gran pulso demostrado por la debutante Belén Funes para describir en su protagonista el deseo de creer que todavía es posible enderezar la relación, el sentimiento de culpabilidad al creerse parte del problema y la decepción, es asombroso.
Nos quedamos con las ganas de ver más, porque el filme acaba justo cuando empieza la transformación en Sara. Cuando se produce ese switch definitivo que la protegerá del dolor de no ser amada por su padre, cuando le vea como un hombre, desligado de la presunción de poseer todas las cualidades de las que ella, en cambio, hace gala. Cuando se le dice que le olvide, ella contesta que lo lleva en la cara. Padre e hija en la vida real, el enorme parecido entre los Fernández hace más impactante la réplica. Y esa brutalidad, esa aplastante demostración del lazo familiar revela la enorme consistencia del nudo que hay que cercenar para sobrevivir.
Los guionistas Belén Funes y Marçal Cebrian, que realizaron un exhaustivo trabajo de documentación para escribir su película, esquivan la carta de la compasión, en cambio, muestran la lucha por salir delante de una joven que lejos de huir o esquivar sus responsabilidades, las asume con tanta generosidad como mezquindad muestra su progenitor, con tanta valentía como inconsistencia demuestra él. Sin embargo, sus idas y venidas, cargando el carro del bebé o en sus momentos de máxima felicidad, tumbada junto a él, percibimos que en el meollo de la historia no está el dolor sino la salida, la solución. Una madre tan joven está buscando reconstruir su vida, crear la familia que no tuvo, reuniendo a su hermano y ofreciéndole lo que ella no tuvo, y ciertamente ayudándole con su propia experiencia a sobrellevar esa falsa expectativa jamás cubierta por un padre más infantil, mentiroso e irresponsable que su hijo más pequeño.
Greta Fernández, que se lleva del 60 Thessaloniki Film Festival un trofeo más a su interpretación como mejor actriz, es una portentosa intérprete que expresa con una técnica minimalista muy efectiva su tesón. En su mirada, en su estupefacción, leemos el dolor que siente oprimirle el pecho ante esa pared lisa que es su propio padre, ahora tendiendo su mano, ahora retirándola, ejerciendo su maltrato amparado por el ascendiente que le otorga su posición de poder como padre. Quien debe proveer y amar sin condiciones es, en cambio, voluble e irresponsable, absolutamente inconsciente del dolor que causa, pero culpable verdugo a través de la manipulación.
Lillian, dirigida por Andreas Orvath y estrenada en la Quincena de los realizadores del pasado Festival de Cannes, es una producción de Ulrich Seidl, que cuenta con la colaboración de su esposa Veronica Franz (Goodnight Mommy). Esta imponente y hermética road movie está basada en la historia real de la joven de origen polaco Lillian Alling que, sin conocer el idioma y sin dinero, cruzó a pie Estados Unidos y Canadá entre 1926 y 1927, para regresar a su país. El filme de Orvath arranca en Nueva York, para revelar someramente el final de la aventura fracasada de Lillian, aspirante a modelo, que se ve rechazada en el último escalón, en un casting de un film pornográfico, decidiendo en ese momento dejarlo todo y emprender el camino inverso que le llevó esperanzada a la tierra de las oportunidades.
Desde el primer fotograma, se revela la personalidad de Orvath que, en la parquedad, crudeza y elección de un punto de vista casi documental, opta por seguir a la protagonista, una excelente Patrycja Planik, que no pronuncia una sola palabra en todo el filme, filmándola sin piedad, pero tampoco cargando el tono ya de por sí dramático, evitando hacer espectáculo de la lucha por la vida, por la supervivencia, en un mundo donde hay de todo y de sobra.
La huida de Lillian como prolongación natural de la salida de su última entrevista de trabajo, es un regreso al hogar con mayúsculas, no la vemos llegar a un apartamento donde recoge sus cosas, sino que continua caminando, saliendo de los límites de la ciudad, sin explicaciones ni declaraciones, ya que el propio movimiento es el statement. Nada de qué despedirse en una tierra que le ha dado frustración, indiferencia y fracaso, solo un camino delante de sus pies, al que entregarse en cuerpo y alma, sin más, con la simplicidad y el desapego de las hordas de vagabundos que cruzaron el país y viajaron de polizones en trenes y camiones durante la larga depresión del 29.
Nada conocemos de Lillian, de su familia, su origen, su estancia malograda en Nueva York o sus sueños truncados. Toda la fuerza de la narración está concentrada en su figura, en su movimiento incesante. No estamos ante una road movie multiepisódica, con númerosos secundarios y anécdotas a largo del camino sino ante un viaje inexorable, únicamente puntuado por la necesidad pura de atender al hambre, el frío, el calor, la sed, el cobijo. En ningún momento podemos dejar de mirar hipnóticamente el camino que se abre ante los pies calzados por zapatos destrozados, en carreteras, a través de bosques o desafiando quebradas y precipicios, donde la dimensión colosal de los paisajes de Estados Unidos ofrece la idea de auténtica proporción humana del cuerpo esquelético y debilitado, decidido a no detenerse jamás.
En una de las imágenes más impactantes por su significado, vislumbramos brevemente —demostrando que Horvath huye de la grandilocuencia— a Lillian escalando en primer plano, mientras tras ella permanece impasible el rostro de uno de los presidentes tallados en el Monte Rushmore en Dakota del Sur. El recorrido no es turístico, se decanta por los no lugares, por los paisajes crudos y las gentes que parecen aisladas de por vida en sus comunidades.
El director austríaco Andreas Horvath se formó en fotografía y arte multimedia, destacando sus cortos y documentales múltiplemente premiados en festivales como Chicago Documentary Festival y Karlovy Vary. Sus trabajos fotográficos en blanco y negro sobre Yakutia (Siberia) y la América rural han sido objeto de varias publicaciones y todo ese background se ha volcado con éxito en su primer largometraje de ficción. Lillian es filmada en su día a día, en sus escondrijos donde se protege de alimañas de dos y cuatro patas. Sin herramientas ni equipaje, improvisando, vive de la caridad de los estadounidenses, de lo que les sobra, de los restos de un festín, que ni agradece ni siempre acepta, en una afirmación de independencia cuyos eventuales paliativos destruirían. Lillian sabe lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, con un mapa y su propio cuerpo como todo bagaje, se enfrenta a la orografía, al clima, a la bondad y la curiosidad de los extraños y sobrevive como una espigadora en los márgenes del festín, de la riqueza de un país donde no ha encontrado su lugar.
Anna, Sara y Lillian no son mujeres sonrientes, son mujeres secas, absorbidas por su dolor y su frustración, aprietan sus mandíbulas para seguir adelante, para no distraerse mirando a los lados ni arriesgarse a tropezar con un nuevo obstáculo emocional o vital, que aun lo complique todo más. Sin embargo, aun están vivas, saben que pueden avanzar y salir de su infierno. Cada una a su manera, y en cada filme con un abordaje artístico diferente, las tres casi lo consiguen, y lo que es más importante, nos dan una lección de vida, de coraje y resiliencia,
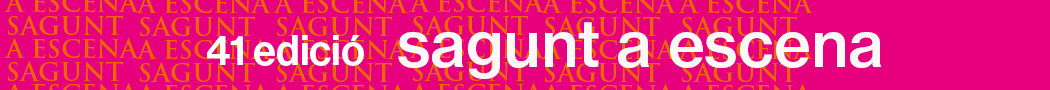










Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!