Mis escritores preferidos suelen situarse naturalmente en las antípodas de la auto-aflicción (una etiqueta que uso —y a veces sospecho no haberme inventado— para esas historias un tanto obscenas, hoy tan de moda, que se regodean en el dolor propio, pasando sinceridad por prestigio autoral o calidad literaria). Me fascinan, en cambio, las poéticas de quienes transforman un sufrimiento íntimo en tramas imaginativas y emociones universales con claroscuros y bromas de luz como Roman Polanski en el cine o Renate Dorrestein en la novela.
Sí, el 25 de enero de 1954 nació en Ámsterdam Renate Dorrestein, y a uno le entran ganas de celebrar el aniversario con un recordatorio luminoso de una escritura que extrajo la culpa del imaginario normativo judeocristiano y la sacó a pasear por las calles mojadas, sin incienso ni tribunal, como un perro que de pronto enseña los dientes.
En sus libros la culpa no es una lección moral o una penitencia edificante, se transforma más bien en un mecanismo íntimo, una fuerza física que organiza los afectos, deforma la memoria y convierte la casa en un laboratorio de sombras. Dorrestein no la usa para reclamar absolución, sino para mirar con curiosidad humana cómo se pega a la piel, cómo se hereda, cómo se disfraza de amor, cómo se vuelve motor de una relación sexual. Y ahí su literatura hace lo más difícil: nos deja con más paz que antes de leerla, no porque nos consuele, sino porque nombra lo innombrable y lo vuelve plenamente humano.
Se dice que la buena escritura incomoda; yo diría algo más raro: la mala literatura —llena de facilidades y lugares comunes— suele esconder una condescendencia insultante, imagina al lector como un ser frágil, incapaz, al que hay que llevar de la mano para que no tropiece con nada. La buena literatura complica las cosas con generosidad no para oscurecer, sino para afinar; no para humillar, sino para ofrecer herramientas, ensanchar la percepción y permitirnos pensar mejor. Y luego está esa literatura todavía más alta —la que uno recuerda tantos años después— esa que, paradójicamente, tranquiliza en su sencillez no porque nos arrulle, sino porque vuelve humano lo monstruoso (the beast in me, como cantaba Johnny Cash), lo mece y normaliza haciendo más llevadera la sucesión de máscaras contradictorias que somos.

Tengo la impresión de que Dorrestein escribía desde ahí. Acariciaba la llave de una oscuridad perfecta a la que invitaba a entrar —hubo un tiempo en que tuvo éxito precisamente por eso: porque sus lectores intuían que aquella penumbra no era pose, sino imaginación de vida mejorada—, una forma de escribir con la luz apagada para que la vista aprendiera. Su oscuridad definía —con una serie de flashes de memoria que los despistados conocemos bien— lo que el azar hizo una tarde de tormenta con nosotros.
Era esa penumbra que perfila las cosas cuando permanecemos dentro el tiempo suficiente; como si la página blanca no fuera un espacio de pureza, sino el laboratorio fotográfico de instantáneas en blanco y negro donde se revela aquello que preferimos al principio no mirar y después nos alegramos: porque aceptar la culpas, la crueldad, el mal y lo oscuro —sin moralina, romanticismo, ni coartadas— acaba volviéndonos interiormente más luminosos, más precisos, menos ingenuos respecto a nuestra bondad.
En España muchos la conocimos por Álbum de familia (Anagrama, 2003), traducción de Cathy Ginard, un título engañosamente cálido para una novela cuyo original neerlandés era Een hart van steen («un corazón de piedra»). Yo la leí de seguido una tarde lluviosa encerrado en una iglesia en la Isla de Tabarca después de que una gaviota salida de las páginas de Patricia Highsmith me arañara la cara. Empapado por la lluvia y la espuma de las olas en la isla alicantina, pronto sospeché, de regreso a la pensión de doña Enriqueta, que ese álbum no era un refugio nostálgico, sino un artefacto de investigación de la técnica literaria: una escena del crimen hecha de fotografías, una arqueología doméstica donde cada imagen parece inocente y banal hasta que la miras dos veces.
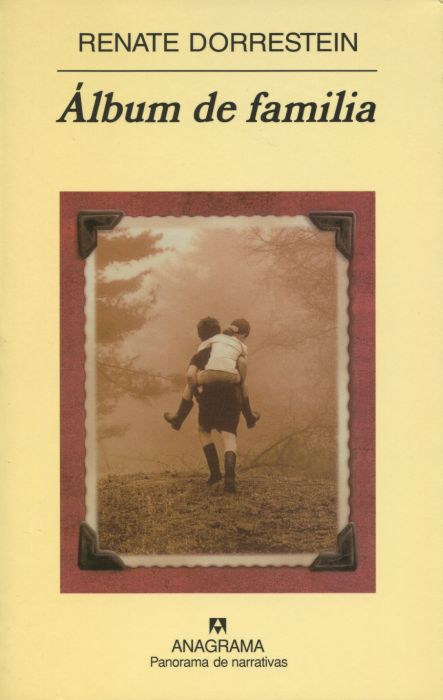
¿De qué iba? En mi recuerdo, Ellen, la protagonista, tiene treinta y siete años, es médica, está embarazada y llega con la cabeza llena de ruido y condición despistada: una separación reciente, una vida afectiva que no encaja con la idea higiénica de ese manido rehacer tu vida (como si la vida se pudiera hacer sin todo lo que empujó a rehacerla), una sexualidad desorientada que me sonaba a libertinaje alegre, sino a una especia de brújula rota del amor propio o del amor de sí.
La protagonista regresaba, creo, a la casa de la infancia para recomponer un episodio decisivo cuando ella tenía doce años y todavía estaban vivos aquellos que daban sentido a las cosas. El pasado no vuelve tampoco en mi recuerdo como relato sino como fogonazos, tal como suele hacer. Migas de pan mojadas en sangre. La mentira y el relato como protección imperfecta y allá en el centro, la metamorfosis del amor en algo monstruoso: Dorrestein había convertido el álbum familiar que compré en una librería de viejo de Pedreguer en un bestiario, con una delicadeza que me asustaba porque no necesitaba lloros, ni sal en las heridas.
Ese mismo temblor —la niñez, el despiste ontológico, la crueldad del azar, la fragilidad de lo que llamamos “normal”— reapareció después en la lectura, ya menos sorprendida, de La oscuridad que nos separa. Allí, dándole la razón a Claudio en Hamlet, la holandesa insistía en que cuando llegan las desgracias, no vienen como espías solitarios, sino en batallones de furia y vivos colores. Dorrestein volvía a hilar imaginación, posibilidad e infortunio entre Hitchcock y Shakespeare me decía yo, eligiendo de nuevo una niña para que la irrupción del daño no tuviera épica dura, sino piel blanda y la inestable desnudez de algunas historias de Truffaut.
La historia comenzaba en un mundo que parecía sólido solo porque aún no había sido puesto a prueba: mientras los demás niños de la urbanización viven en casas unifamiliares relucientes, con sus felices pero convencionales familias, la pequeña Loes lo hacía en un espacio raro (como la oficina de prensa de la novela anterior), junto a su madre y los dos inquilinos —amantes de ésta— que además ejercían como padres bondadosos. Durante sus primeros seis años, Loes apenas roza los dictados de la realidad hostil; desde la inconsciencia de la infancia cree que los cimientos del mundo son firmes, que lo cotidiano es una promesa de continuidad tal como pensaba yo también.

Ecos de Iris Murdoch, de John Updike y Shirley Jackson; misterio interior entre el autor de Psicosis y Chabrol, algo anglosajón –Margaret Atwood o Ian McEwan—, me gustan mucho las novelas de la cumpleañera Dorrestein porque no se regodea en el dolor sino más bien lo doma. Lo conoce para tener poder sobre él, al modo de Foucault. Me da la impresión cuando releo algunos párrafos de esta mujer que hace crecer el miedo desde dentro con una tensión de presión lenta casi detenida y que su suspense psicológico nunca convierte el trauma en lección ni el sufrimiento en mérito de salvación.
Hay un punto en que su ética narrativa me recuerda lo que George Steiner exigía a la lectura auténtica: que leer de verdad implica vulnerabilidad. En Dorrestein, ese riesgo se vuelve experiencia ontológica: el miedo no es en ella un efecto especial, es una forma de conocimiento. La idea de vida segura —parece decirnos— no es un derecho adquirido, sino otra variante enloquecida de la fe.
Hoy, en su aniversario, conviene recordar también la densidad intelectual de su mirada. Fue periodista y feminista, y la muerte por suicidio de su hermana cuando ella tenía veintisiete años marcó de forma casi decisiva —si nos ponemos en clave de crítica psicoanalítica— su luminosa sensibilidad hacia la culpa y las dinámicas íntimas de esa pegajosa sensación. Uno no diría que la clave de sus libros reside únicamente en el trato poético de ese dato vital, pero asumo que no podemos entender la meticulosa descripción de los defectos del cuerpo, de los accidentes del tiempo y de la vulnerabilidad del humano bajo la lluvia, sin esa pérdida que la holandesa convirtió –como Polanski tras ver asesinados a su mujer y su hijo– en una fuente de creativa y muy detallada imaginación.
Celebrar a Renate Dorrestein —y la oscuridad del cuerpo en Álbum de familia— supone también darle la razón a Susan Sontag cuando pidió que, en lugar de una hermenéutica, necesitáramos una erótica del arte: menos afán de descifrar y sufrir y más disposición a sentir y disfrutar la forma en la piel. Celebremos, pues, esa gran oscuridad que nos emparenta tras un largo viaje de día con la noche; recordemos su literatura de veta gótica hecha de fantasmas íntimos y sustos biográficos y reparemos en que la escritura no cura pero que a veces nos devuelve como la sucesión rítmica de las olas una extraña forma de calma.
Hermosos: libros de Dorrestein.
Malditas: historias de auto-aflicción.








Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!