Siempre dije que no a las drogas. Desde que entramos (por el bottom, todo sea dicho) en el top Billboard, empezaron a brotar por todos lados. No había noche en la que no me ofrecieran un tripi, una raya o algo peor. Cosas de la fama, pensaba. Ahora entiendo mejor el porqué de todo aquello…
Mantuve la mente más o menos despejada durante la desoladora década de los ochenta. Amigos, colaboradores, socios e incluso una amante no oficial (las oficiales eran otras) sucumbieron al efecto combinado de estrellato, giras, alcohol, drogas, comilonas y pájaros carroñeros que volaban en círculos sobre ese cóctel letal y sus víctimas. Algunas de esas estrellas son héroes y mártires hoy. Claro… Bastaba que algún crítico dijera que apuntabas maneras para que una muerte por sobredosis fuera el camino más recto y seguro para el Olimpo del rock. Pero otros aguantamos con dignidad el tirón, y hoy sólo nos rememoran las emisoras vintage.
En este negocio, si no te repites estás muerto.
Lo de las drogas lo llevaba bien. Otro asunto eran los largos tours, recorriéndonos países de arriba a abajo en los incómodos autobuses de gira de aquel entonces. Cuántas veces se oía que el conductor del tal o cual grupo se había quedado dormido (tal vez por efecto de las sustancias que circulaban sin aduanas por el vehículo) y sus integrantes habían fallecido en alguna remota carretera de montaña. Y cuántos accidentes de coche… Yo tenía, lo confieso, cierto pánico a estas cosas, y trataba de viajar lo menos posible: planear bien las rutas, cubrir distancias cortas… No siempre era posible, pero siempre me permitía poner a alguien de confianza al volante.
Se supone que estas eran decisiones propias de roadies, mánagers y hombres grises de las discográficas, pero yo me resistía a que ellos eligieran por mí. Me involucraba a fondo para planear giras y seleccionar al personal. Y siempre gente «limpia». A la menor sospecha de excesos, los ponía de patitas en la calle. Era así de prepotente.
Mi obsesión, si se la puede llamar así, llegaba al extremo de controlar cuidadosamente mi alimentación, especialmente cuando estaba de gira. No se puede estar comiendo todos los días la porquería que los músicos jóvenes se preparan entre concierto y concierto: comida basura, grasienta, hipercalórica, interrumpida, eso sí, por pantagruélicos festines regados en buen vino, que son tanto o más insanos que la hamburguesa con patatas del día a día. Nada, nada. Que los otros se cebaran a base de fritos y comida enlatada: yo me cocinaba a mí mismo con verduras frescas y productos de la zona que adquiría en cada uno de nuestros destinos.

Con este estilo de vida, no tan insólito como parece (muchos otros nombres, más célebres que el mío, se preocuparon por estas minucias), me encontraba en plena forma para dar lo mejor de mí en directo; sospecho que he prolongado considerablemente mi tiempo de vida. Conservo la voz, no me tiemblan las piernas… Lo único que no retengo de aquellos años es el éxito de ventas. A finales de los ochenta parece que se me fue la mano con la poesía y los sonidos de fusión, como a tantos otros, y mi núcleo de fans se molestó conmigo.
En este negocio, si no te repites estás muerto.
No me importaba demasiado, a esas alturas. Era consciente de que había dicho todo lo que tenía que decir. La década siguiente lancé un par de álbumes, separados por largos hiatos en los que me enfrasqué en el mayor reto de mi vida: llegar al top 10 de los mejores papás. Mis últimos discos tuvieron tan poco eco, y los primeros quedaban tan lejos, que empecé a considerarme el autor de sólo dos obras maestras: Martha y John. Desafortunadamente, así como las canciones hay que entregarlas, más tarde o más temprano, a disqueras avariciosas, Martha y John vivían con su madre.
Seguí viviendo de las rentas. Invertí parte de mis ahorros en una casa en la costa, donde me dediqué a redactar mis memorias, escribir versillos, descubrir la acuarela y, en general, a repetirme como un obseso que me merecía el descanso. Corté todo vínculo con discográficas y productores: no quería verlos cuando no estaba grabando o promocionando expresamente un álbum. Me evadí de aquel corro de niños vanidosos que se piropean los unos a los otros… Ahora lo tenía tan lejos que me costaba creer que existió una vez. Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre algunos acontecimientos de mis años en ruta. Una seria sospecha medró en mi interior, la sospecha de que durante años había sido utilizado, manipulado de una forma nebulosa que se me escapaba…
No vivía aislado del todo. Leía las noticias y sabía que la mayoría de mis antiguos compañeros de juerga y profesión se encontraban en una situación delicada. De vez en cuando, uno de ellos fallecía y todos decían haberlo visto venir («las drogas», «las drogas», era lo que más se oía). Otros tomaban más pastillas de las recetadas o se estrellaban ebrios contra una farola. Qué horrible aquella década de los ochenta y lo que hicieron con nosotros… En aquel entonces, triunfar era un deporte de riesgo. Todo se volvían ofertas de dudosa moralidad y peor salubridad. La Industria, a la que todos singularizábamos, pero que no tenía rostro ni responsable, se había convertido en una máquina de crear adictos terminales a partir de jóvenes irreflexivos. Eso sí, con cada nuevo obituario un fracasado olvidado por el mundo era transformado, tras una farisea campaña de lavado de cara, en un mártir del rocanrol que volvía a las superventas, al menos durante algunos meses.
Pensé mucho en ellos, y en estas cuestiones, antes de que Joe viniera a visitarme. Íbamos a hablar de mi libro de poesía y la posibilidad de musicalizar algunos de los poemas para hacer un libro-disco. Yo no estaba por la labor; prefería publicarlo en un sello de literatura. Tenía ya el contacto. Se lo repetí infinidad de veces, pero Joe tenía mucha parla y consiguió calentarme los cascos lo suficiente como para admitir que viniese a verme para ponernos al día de lo que ha pasado en todo este tiempo…

Vi venir a Joe a lo lejos, desde la hamaca. Iba vestido, como siempre, de negro. Bromeó sobre mi forma física y le aseguré que no daba un salto desde el último bis. Pronto volvió a embestir con la idea del libro-disco y yo le volví a dejar clarísima mi opinión. Nos sulfuramos un poco. Le hablé de mis hijos y del último fin de semana que había pasado con ellos. Noté una nota fría en su cordialidad, como si se hubiera preparado un papel o como si quisiera marcharse ya, al no haber obtenido lo que venía buscando. Cuando volvía de la cocina con dos gin-tonics, sacó una pistola de su gabardina y me disparó.
No volví a ver a Joe desde que salió corriendo del salón. Lo único claro es que erró el tiro. ¿Por inexperiencia? ¿O porque en el último segundo se apiadó de mí y desvió el objetivo? El tipo había actuado como un autómata durante toda la velada. No supe distinguir si el disparo fue un ataque de furia o el remate de su papel.
Aquel incidente fue sólo la primera señal. Dos semanas más tarde por poco me atropellaba una lancha acuática, cuyos tripulantes no alcancé a ver, a escasos kilómetros de la playa. No había pasado una semana de aquello y un camión se abalanzó sobre mí: salté a un lado de la carretera y me preocupé más por protegerme la cabeza que por identificar su número de matrícula. Pero bastó para descubrir un logotipo siniestramente familiar en la trasera…
Supe entonces que iban a por mí. Lo que aún no imaginaba era por qué. ¿Por negarme a firmar el contrato del dichoso libro-disco? No tenía sentido, pues ni siquiera mis últimos álbumes propiamente dichos —de tenue acogida comercial— se merecían tal insistencia. Tenía que ser algo más retorcido, algo más complejo y siniestro. Sé que Phil Spector amenazaba a sus protegidos con armas de fuego, pero ahora lo veo más como una víctima inocente pudriéndose en su celda que como un verdugo de artistas, donde quiera que esté. Quizá a él también le hicieron una jugarreta… No conozco muchos más casos de violencia sistémica hacia los artistas, y ni siquiera del mío estoy seguro.
Cuando ya había resuelto blindar mi casa y no salir de ella salvo en caso de emergencia, alguien le prendió fuego. Tumbado en el jardín, seguía con la mirada las vueltas y revueltas de un pequeño helicóptero que se aproximaba cada vez más, peligrosamente. Me incorporé y lo vi caer en picado, estrellándose contra el techo. Dos segundos escasos después, una explosión por medio de alguna sustancia altamente inflamable contenida en la aeronave. El fuego tardó más en llegar al jardín, donde estaba mi bendita hamaca, que yo en abandonar para siempre el único hogar que tenía.
Ahora me encuentro no muy lejos de allí, en una cueva en los acantilados, escribiendo estas líneas mientras espero el momento decisivo, pues sé que saben dónde estoy. Hiervo conchas y cangrejos con un mechero (¿qué haré cuando se me estropee?) y aguardo la hora de enfrentarme a mi oponente, sea cual sea su forma final. Sé lo que dirán los periódicos, y no me agrada la idea de permanecer en el mundo pasado el día de mi obituario. Vieja gloria retirada…, Esquivo y celoso de su privacidad…, Problemas con su exmujer…, Símbolo generacional…, Superviviente de los ochenta… Un tributo emotivo en la próxima gala de premios… Luego, subasta de reliquias y el merchandising de la muerte durante una década. La Industria, ese ente anónimo pero con rostro, llenándose los bolsillos. Estaba todo planeado…
Escribo estas palabras para que mis compañeros, especialmente los más jóvenes, vean la trampa a la que están expuestos y se alejen cuanto antes de ese fuego que primero nos calienta y después nos quema. Y nunca olvidéis decir que no a las drogas.
Por favor, decid que no a las drogas.
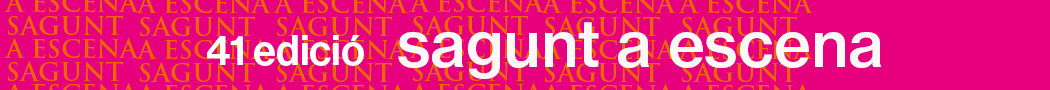










Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!