Mi idea de la política y del derecho pasa por dos referencias a menudo mal interpretadas: de un lado siempre he tenido una suerte de sensibilidad cosmopolita. Diógenes Laercio escribió en Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, que su tocayo el cínico se dijo «ciudadano del mundo» y esa suerte de humanidad compartida que encuentro moralmente superior a la marca de accidentes de origen local me ha hecho alérgico (no necesariamente hostil) a las religiones y a su correlato político, los nacionalismos (así como al discurso adánico de los pueblos originarios, las homogeneidades étnicas, las identidades suprasensibles y las llamadas culturas, sean lo que sea que la gente entienda por ellas).
De otro lado, mantengo una visión preventiva del ser humano, una antropología hobbesiana y entiendo que la principal justificación del poder radica en su capacidad para protegernos de los otros seres humanos, lobos dañinos para el hombre y también para el lobo, dicho sea al pasar.
A esa cautela contra la nación y las iglesias cuyo adoctrinamiento, comercio y coerción convierten a la gente en homicidas o carne de cañón, y a la necesaria subordinación del poder (de todo poder) al derecho añado una temprana inclinación por el universalismo y la idea de progreso ilustrado, de la ciencia, de la razón, del individuo, de la búsqueda de la felicidad (al menos, de la reducción del sufrimiento y la crueldad). Encuentro desagradable y algo frívolo el relativismo, una pose que no es, a mi juicio, lo suficientemente coherente ni ambiciosa como para extender su cínico e infantil descrédito sobre sí misma.
Defiendo que los derechos humanos son la expresión actual de la justicia y que más que universales de hecho, representan una propuesta normativa universalizable que requiere de una actualización no en el contenido sino en su eficacia (en su fuerza para obligar).
En la intersección de esas ideas, parto de una distinción elemental, compartida por autores tan dispares como el politólogo C. B. Macpherson o el psicólogo Steven Pinker, entre dos maneras de entender la democracia bajo la cual, por democracia se entiende tanto una forma de gobierno cuya capacidad para infligir daño a los ciudadanos se haya severa, normativa e institucionalmente muy limitada (el modelo francés), como una forma de gobierno que cumple la voluntad de la gente (el modelo tejano, por así decir).
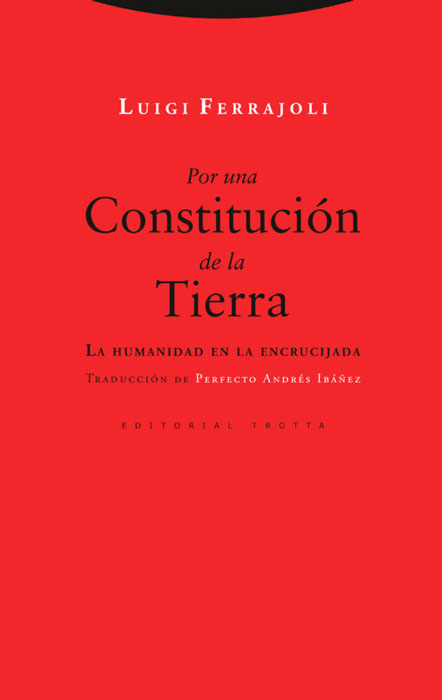
En una época como la nuestra donde se celebra hasta el paroxismo la hipersubjetividad, la emoción y otros rasgos de una suerte de individualidad tan vacua, romántica y publicitaria como inconmensurablemente predecible, la segunda concepción (la democracia como voluntad del pueblo) podría parecer a algún despistado más atractiva. Sin embargo, históricamente ha sido la primera concepción la única que se ha mostrado capaz de proteger los derechos individuales de crueles arrebatos punitivos pseudo-racionales y utilitaristas como la tortura o la pena de muerte (algo que la gente «buena» siempre está dispuesta a aplaudir).
Algo así podríamos extrapolar al dominio internacional, en realidad hay razones para preferir una norma rígida racional que limite el poder de los estados –un constitucionalismo más allá de los estados– y nos proteja de riesgos globales, antes que insistir en el respeto a las voluntades o la igual participación soberana de los estados en un orden internacional asimétrico de facto (con rémoras como el derecho del veto de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial) que lastra una mediocridad anímica análoga a la mezquindad espiritual de los líderes de los estados, esto es, una incapacidad para hacer frente a problemas que excedan tanto la capacidad de reacción como la capacidad de comprensión de cada una de las pequeñas partes de ese hermoso todo que llamamos Tierra.
Es así, con un listado sobrecogedor (por real) de «catástrofes globales» como empieza más o menos, Por una Constitución de la Tierra. La humanidad en la encrucijada, el nuevo libro del prestigioso jurista florentino Luigi Ferrajoli, editado en España por Trotta (con traducción de Perfecto Andrés Ibáñez) y que ha empezado a discutirse en medio mundo.
El presupuesto es que problemas como las de la pandemia del COVID-19, el calentamiento global o la crisis medioambiental no se pueden encarar ni resolver (y ni siquiera se pueden comprender) sin una perspectiva mundial. Lo mismo ocurre con el peligroso proceso de concentración de la riqueza (la extrema desigualdad provoca crimen e injusticias), la falta de respuesta decente (y legal) a los movimientos de personas en el mundo (migración económica, búsqueda de protección y asilo y personas que huirán de nuevos espacios eco-inhabitables) o la amenaza de guerra nuclear (precisamente de la mano de enloquecidos matarifes como Putin avalados por un buen número de ciudadanos).
La idea de Ferrajoli (anticipada en sus obras anteriores), pero acompañada ahora de una propuesta concreta de Constitución (en 100 artículos) no debe ser vista como utópica sino que su justificación descansa en un principio de realismo: no solo es que no debemos naturalizar (de hecho o ideológicamente) lo que pasa, sino que lo que pasa es justamente que el mundo no puede continuar así, solo una respuesta racional y una constitución global realmente vinculante pueden resolver los problemas que aquejan al planeta.

Yes, you Kant.
El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Roma propone un supraestado federal con instituciones de garantía capaces de poner un límite real a los «crímenes de sistema» y al matonismo de los estados (y sus prácticas habituales: invasiones, genocidios, vallas con cuchillas de afeitar, mutilaciones, machiruladas, torturas), una necesaria defensa de la naturaleza, del hombre y del resto de animales, limar los abusos perpetrados en nombre de las soberanías estatales, proteger los bienes comunes, prohibir las armas nucleares como bienes ilícitos, someter los mercados al derecho (y no al revés), romper con la lógica neoliberal (y su obligada resignación del principio de realismo capitalista en los términos de Mark Fisher), luchar con sanciones contra la miseria y la enfermedad, acabar con la explotación y otros efectos perniciosos de la deslocalización.
Late en este título la idea defendida largamente por Ferrajoli de la subordinación del poder a un norma rígida, entendiendo que la amenaza proviene de un abanico amplio de poderes económicos, financieros, militares, etc. desarrollados por la globalización más allá del estado (el modelo de amenaza del siglo XVIII), laten los presupuestos no solo del garantismo penal (una de las grandes aportaciones de este autor) sino del mismo derecho como «ley del más débil» y a la vez como fuerza fundamental de la construcción de la política, de la democracia, de la justicia; palpita, igualmente, no el buen corazón sino la buena razón del jurista.
La hiperconexión actual, el aumento de las comunicaciones, las posibilidad de acceso a la red (más allá de Pornhub) y las narrativas de la nueva ficción en streaming (con su atractiva imagen de la democracia secularizada, de la policía educada, de la separación de poderes, del respeto y de la trasparencia, de la igualdad de género, racial y sexual) abren la posibilidad de un mejor y más cercano conocimiento de los antiguos «otros», una ruptura de los sesgos y los estereotipos a nivel mundial, de la ignorancia que devenía en miedo y de la comprensión de la humanidad como un sujeto moral universal por encima de los tics nacionalistas y las religiones (fondo del relativismo moral). Los límites y vínculos impuestos y no las grandes palabras son la garantía de una convivencia pacífica.
Ecos kantianos, cosmopolitismo racionalista muy querido, gran jurista, «constitucionalismo más allá del estado», cierto déjà vu, algún desequilibrio, la mayor debilidad de su propuesta radica a mi juicio en no haber sabido (o querido) razonar por qué tanto la salud como la educación deben ser únicas, públicas y quedar fuera del mercado o en no haber sabido (o querido) desprenderse de una visión (típicamente hispano-italiana) de la familia, de la nación cultural (o de la cultura como tradición) y de la misma religión, ese fons irrationalis que uno incluiría en el articulado de esa Constitución de la Tierra ciertamente deseable en el amplio cajón de «libertad de pensamiento», aunque caigo ahora, demasiado tarde –un hobbesiano no puede dejar de cuidarse de los demás– ya habrá algún buen creyente, un ejemplar padre de familia o algún pacífico demócrata ofendido por lo que acabo de decir pensado en cómo bloquearme, mutilarme o hacerme castigar.
Hermosos: derechos humanos.
Malditas: violaciones de derechos humanos.









Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!