Arte político es toda práctica artística que incorpora, de manera consciente, una intención de intervenir, cuestionar o visibilizar estructuras de poder, conflictos sociales, injusticias o tensiones ideológicas. No se limita a representar la política, sino que busca producir una relación crítica entre la obra, el espectador y su contexto histórico, social, económico y lógicamente político. Su forma no está determinada por un estilo específico, puede adoptar múltiples lenguajes, disciplinas y soportes: pintura, instalación, performance, fotografía, arte digital, escritura, cine, música, arte público o activismo visual entre otros. Lo que lo define no es el medio, sino su posicionamiento ético y estético.
A lo largo del siglo XX, el arte político tuvo momentos clave, desde el arte de las vanguardias históricas como el constructivismo ruso o el dadaísmo, hasta las prácticas antifascistas, el arte feminista, el arte conceptual de denuncia en América Latina, el arte protesta durante el mayo del 68, el arte queer, el anticolonial, el activismo contra el racismo o el arte de resistencia en zonas de guerra. En todos esos casos, el arte no se entendía solo como forma de expresión, sino como herramienta de lucha, memoria, organización o desobediencia. Sin embargo, no todo arte con contenido social es arte político. El arte político implica un conflicto con el contexto institucional y simbólico que lo rodea. No se trata de ilustrar consignas o denunciar superficialmente un problema. Se trata de intervenir en el imaginario colectivo, de alterar los códigos dominantes de lo visible. Como señaló Jacques Rancière, lo político en el arte no reside tanto en el mensaje, sino en la «redistribución de lo sensible», es decir, en alterar el reparto de lo que puede ser visto y oído en una sociedad.
“La totalidad del sistema de la cultura moderna se ha convertido en una máquina de integración. El arte, incluso el más radical, no puede escapar a su absorción”. Theodor W. Adorno y Max Horkheimer. Dialéctica de la Ilustración.
El arte político es, o debería ser, siempre incómodo, debería generar fricción. No busca necesariamente soluciones, pero sí producir preguntas que desestabilicen lo normalizado. En el mejor de los casos, obliga a mirar lo que no se quiere ver o a escuchar lo que ha sido silenciado. No obstante, el arte político, a día de hoy, apenas tiene relevancia. No porque hayan desaparecido las razones, sino porque ha sido absorbido por los mismos sistemas que debe combatir. Lo que hoy se presenta como crítica es apenas un eco domesticado, un murmullo decorativo dentro del gran teatro de la corrección cultural. Las propuestas que se autodenominan comprometidas rozan, en muchos casos, la ingenuidad. Se asemejan a ejercicios de diseño emocional para almas que desean sentirse buenas sin poner nada en juego. Un entretenimiento con pretensión de ética.
Las obras que se anuncian como comprometidas apenas rozan la superficie de lo que denuncian. En lugar de conmocionar ilustran, en vez de incomodar decoran. No hay lenguaje a día de hoy con capacidad de cuestionar, pues utilizan el tono correcto, la estética calibrada, el formato listo para circular por redes, para ser compartido y, si hay suerte, aparecer en medios como gesto ingenioso. El arte político se ha vuelto anecdótico. Un contenido más entre miles, una forma de producción estética que no desafía, sino que acompaña. Lo que debería ser desgarro se ha convertido en normalidad, lo que fue ruptura ahora es tendencia. Las imágenes del dolor ya no interrumpen, solo entretienen. El horror se embellece, se representa, se convierte en experiencia cultural. El campo de refugiados, el exilio, la represión, la miseria, el colapso ambiental, el genocidio, todo puede formar parte de una exposición pues todo se encuadra, se enmarca y se exhibe. La indignación se mide en visualizaciones.

Museu Banksy.
El sistema ya no necesita censurar, le basta con integrar. El arte con su mochila de buenas intenciones está dispuesto a ser parte del decorado. La crítica, lejos de perturbar, acompaña, la denuncia no acusa, adorna. Mientras tanto, los museos y centros culturales se felicitan por dar espacio al conflicto, como si eso bastara para desactivar el fondo brutal de lo real.
La llegada de lo digital no ha hecho sino acelerar esta farsa. Todo se convierte en flujo informativo. El mensaje más lúcido se pierde entre el meme y la consigna. Lo urgente se disuelve en la espuma del presente. La imagen del sufrimiento no convoca ninguna acción concreta. Apenas ofrece una gratificación moral que dura lo que un clic. Ya no se busca transformar, solo tener la sensación de haber mirado y mirar hoy se considera suficiente.

Lavado de cara (Eugenio Merino, 2025).
Los medios de comunicación celebran cada gesto crítico siempre que no moleste demasiado. Las propuestas ingenuas envueltas en el lenguaje de lo social ocupan titulares sin que nadie se detenga a pensar en su verdadero alcance. Se convierte en noticia que alguien pinte un mural por la paz o construya una instalación sobre el cambio climático. Todo suma, todo emociona, todo sigue igual.
El arte político tal como lo conocimos en los 70 se ha diluido. Se ha convertido en un producto más dentro de la cadena de valor del espectáculo cultural. Un trámite bien intencionado, una excusa para simular conciencia, mientras se mantiene intacto todo aquello que debería ser puesto en crisis. Lo más perverso de este panorama no es el cinismo, es la supuesta sinceridad. Muchos artistas creen estar haciendo algo importante pues imaginan que están despertando conciencias. A esto se suma otro eslabón en esta cadena de trivialización que apenas se menciona, el mercado del arte y las galerías, que lejos de cuestionar esta lógica, compiten por su espacio en el nuevo ecosistema simbólico. Quieren parecer más radicales, más valientes, más actuales. En realidad ajustan el producto al coleccionista que lo consume, buscan a ese comprador que se siente mejor al incluir en su colección una obra con discurso crítico. Una pieza que dé la impresión de compromiso sin alterar nada. Quiere arte político pero que no incomode.

Guernica (Pablo Picasso, 1937).
En las ferias internacionales lo político se ha convertido en reclamo visual. Impacta lo justo para vender. Las obras efectistas de Maurizio Cattelan repiten fórmulas que descolocan al espectador en lugar de interpelarlo o las obras de Eugenio Merino en ARCO que se presentan como provocación mientras lo limitan a ser espectáculo de feria. ¡Qué barbaridad, ha metido a dictadores en una urna!, ¡qué ingenioso!, ¡qué rompedor!, ha encerrado a multimillonarios en un lavavajillas. Parece una broma y no lo es, es simplemente como lo relatan los medios de comunicación. No hay ahí verdadera confrontación, solo teatralización. Una metáfora domesticada que tranquiliza al espectador. Un objeto pensado para las redes y para el aplauso o el enfado del visitante. Un souvenir de la rebeldía, fotografiable, compartible, perfecto para Instagram y para los medios que, una vez más, etiquetan la práctica artística como testimonio marginal sin detenerse a pensar en el fondo de esa operación simbólica.
«Lo político en el arte no reside tanto en el mensaje, sino en la ‘redistribución de lo sensible’, es decir, en alterar el reparto de lo que puede ser visto y oído en una sociedad.
Jacques Rancière.
La denuncia del mal se ha convertido en parte del mal mismo, ya que lo banaliza. Adorno lo resume con crudeza, escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. No lo dijo para renunciar al arte, sino para advertir que toda expresión cultural posterior al horror corre el riesgo de ser estetizado, de convertirse en parte del mismo sistema que lo permitió. En su Dialéctica de la Ilustración, junto a Horkheimer, insistió en que la cultura moderna integra incluso a lo más radical y en su Teoría estética subrayó que el arte que se acomoda a la sociedad, aun cuando se cree crítico, termina siendo parte de aquello que debía denunciar. Representar el horror sin desafiar su lógica es normalizarlo. La estetización de lo intolerable no lo combate, lo neutraliza.

Maurizio Cattelan, La Nona Ora, 1999.
No hay conciencia posible sin comunidad ni experiencia compartida, es eso precisamente lo que ha desaparecido. Lo político exige cuerpo, exige heridas, exige compromiso, exige riesgo. Hoy el arte apenas se atreve a no gustar. La crítica ha sido domesticada por el deseo de pertenecer y de agradar.
Tal vez haya que aceptar que ya no hay afuera. Que la disidencia ha sido convertida en formato. Que el gesto más honesto sea callar. Tal vez aún podamos imaginar un arte sin disculpas, sin complacencias, sin pretensión de utilidad. Un arte que no quiera salvar el mundo, que no consuele, que no comunique, que no justifique, que no sepa qué hacer con lo que muestra.
El arte político ya no conmueve porque ha dejado de doler y sin dolor solo queda un decorado más en esta gran representación del vacío.




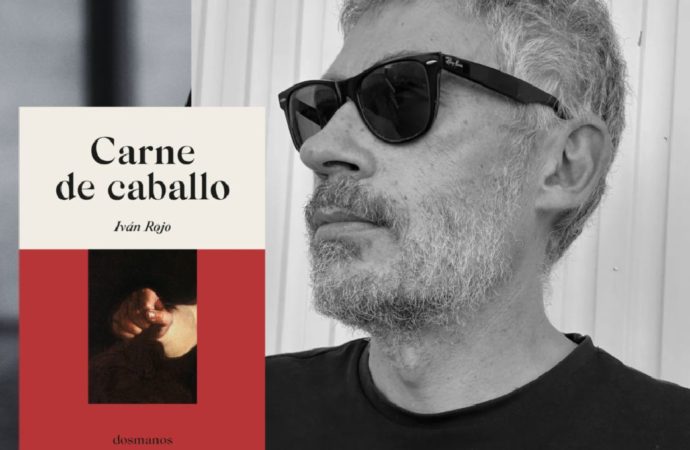
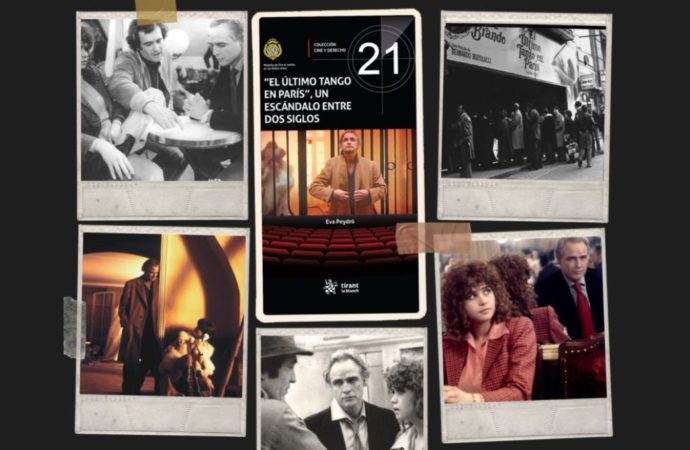



Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!