La experiencia cinematográfica y en gran medida vital que supone 1917 (Sam Mendes, 2019) ha removido en mí toda una serie de recuerdos y reflexiones, dormidas o casi olvidadas, acerca de la literatura y la filosofía de la Gran Guerra.
Tengo 13 años y como todos los viernes acudo a la librería de mi barrio, una librería de gusto muy cuidado regentada por un antiguo hombre de Dios. Le pido Johnny cogió su fusil, la novelita de Dalton Trumbo cuya adaptación proyectan en el viejo Flumen, una sala de programación selecta en el antiguo barrio de Tendetes. La crítica de izquierdas dice que es una obra maestra, la conservadora que es «lacrimógena». Cuando el librero me pregunta si he visto la película le miento. Mi respuesta es absurda, pero por aquel entonces tengo pósters del partido comunista sobre mi cama y le contesto: ¡Sí, y no lloré!
Johnny cogió su fusil, en cuyo guion llego a participar Luis Buñuel, contiene, a mi juicio, el mejor alegato jamás hecho a favor de la eutanasia y probablemente la simpatía hacia esa mente desligada de un cuerpo triturado influyó en mi interés por la Filosofía del derecho.

1917 se inicia con la imagen de un soldado tumbado sobre la hierba, a continuación le seguimos en un plano secuencia infinito hacia el interior de su propia trinchera y, de allí, al interior abandonado e infernal de la trinchera enemiga y, de allí, al borroso límite donde comienza la carnicería. La primera simpatía que el guion produce es que, como ocurre con algunas de las últimas grandes películas sobre la guerra (Dunkerque, Salvar al soldado Ryan), la victoria no consiste en exterminar a un enemigo sino en rescatar, en sobrevivir, en detener una masacre.
La segunda imagen que acudió a mi cabeza fue filosófica: en 1917, Ludwig Wittgenstein es ascendido a cabo y luego a teniente por su valor como observador de artillería. Desde su primer destino en la corbeta Goplana que patrulla el río Weichsel, el filósofo escribe un diario de dos caras: en una el acontecer de la contienda, en otra el Tractatus Logico-Philosophicus, una de las obras más influyentes de la filosofía del siglo XX y uno de los libros que más me costó comprender cuando estudiaba en la Facultad la teoría profunda del lenguaje.
El historiador Fritz Stern aseguró que la gran calamidad de la Gran Guerra sería el origen de todas las calamidades. Es posible que suene grandilocuente pero creo que ese siglo corto en la conocida expresión de Eric Hobsbawm (entre el inicio de la Gran Guerra y el colapso de la URSS) supuso el fin de la pugna entre dos formas de hacer la guerra, la estratégica de Atenea, la diosa griega o Minerva, la romana frente a la brutalidad de Ares y luego Marte, dioses de la guerra más «viril».
La gran Guerra supuso un punto sin retorno, así como el fin de dos grandes metafísicas, la de la nación y la que llevo a su cima el pésimo hombre y gran filósofo Martin Heidegger: la Gran Guerra supuso tanto en el arte (en la resolución de la tensión entre Otto Dix y el Dadá) como en la filosofía si no el inicio del fin, sí el inicio de un fin.

Antes de que fuera necesario enumerarlas, la Primera Guerra Mundial, se llamó simplemente la «Gran Guerra», la excusa con la que comenzó un 28 de junio de 1914 fue el asesinato en Sarajevo del Archiduque Francisco Fernando por parte de Mano Negra. Las trincheras se cavaron en el centro de Europa, pero cuando Alemania firmo el frágil armisticio en 1918 se habían recogido los cadáveres de diez millones de soldados y trataban de recomponerse los cuerpos irreconocibles de veinte millones de mutilados en lugares muy distintos del mundo, así en las dunas sobre las que se rebanaban la garganta árabes y otomanos, como describe Los siete pilares de la sabiduría (1922) de T. E. Lawrence, o mejor, de Lawrence de Arabia. Para un análisis profundo de las causas de la gran calamidad recomiendo el libro Sonámbulos de Cristopher Clark.
La literatura antibelicista de la época supo mostrar la irracionalidad de la guerra y si tuviera que encargarme de la formación militar de aquellos que mueven los cañones del tablero, les obligaría a leer dos novelas que consiguieron afianzar en mi juventud el desprecio hacia aquellos que juegan a las armas: Sin novedad en el frente (1929) de Erich Maria Remarque y mi preferida El buen soldado Svejk (1922) del checo Jaroslav Hasek.
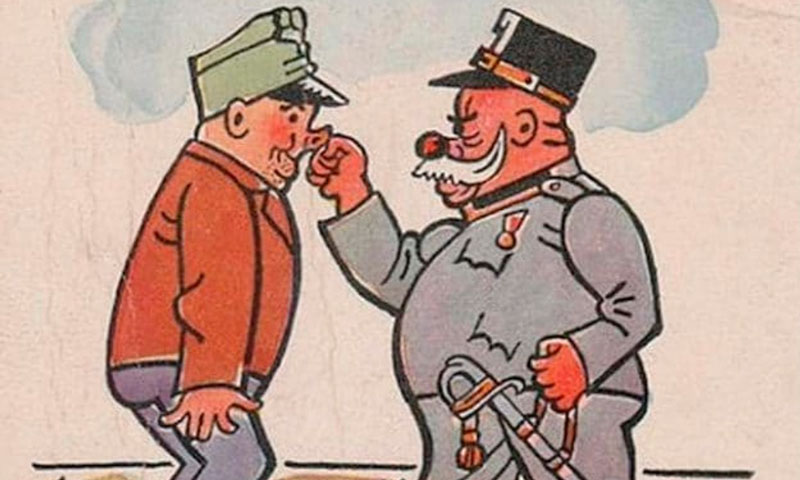
Recuerdo una fiesta de cumpleaños en la que todos los invitados acabaron firmando, no sé por qué conciencia etílico-poética, en un ejemplar de Parad la guerra o me pego un tiro, el librito de Jacques Vaché, un manifiesto para parar todas las guerras. Vaché murió en una cama de hotel, tenía 24 años. El amigo de André Bretón quedaba con los tanques para tomar el té.
Hemingway condujo ambulancias durante la Gran Guerra y en general, la onda expansiva de los obuses europeos hizo mella en una generación que se llamó con buenos motivos Generación perdida. De regresó a casa, traté de recordar cuál es el libro que propone con mayor claridad que el enfrentamiento entre Francia y Alemania llegó a proponerse como una batalla entre la cultura entendida como formación y la cultura en un sentido romántico (Bildung contra Kultur): no lo encontré.
Hubo alemanes cuya exaltación nos parece hoy, en contraste con su probada sensibilidad e inteligencia, desconcertante: Thomas Mann (Gedanken im Kriege) y Ernest Jünger (Tempestades de acero), también es el caso del francés Louis-Ferdinand Céline, cuyo Viaje al final de la noche contiene, sin embargo, la imagen más lúcida de lo que supone un reclutamiento: Estábamos atrapados como ratas.
Grandes nombres se mantuvieron firmes en su convicciones con la Triple Entente, así el Blasco Ibáñez de Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Socialistas alemanes como Rosa Luxemburg se opusieron a ella. Otros adoptaron la posición que mejor comprendo, el anonadamiento —Romain Rolland (1866-1944)—, o la prelación: el 2 de agosto de 1914, Kafka escribe en su diario: Hoy Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar. Bertrand Rusell termina en 1916, más horrorizado por el juvenil fervor ante la guerra que por la guerra en sí, sus Principios de reconstrucción social.
Lo que más me gusta de 1917 son los momentos en los que accede a discurrir entre géneros y, especialmente, cuando asume algunas de las claves del terror: la sorpresa mortal al doblar la esquina, los extraordinarios juegos de luz en el pueblo derruido. Su estructura, la de la película, me recuerda la estupenda ´71 de Yann Demange del que esperamos ansiosamente su Lovecraft Country junto a Jordan Peele.
La puesta en escena conmociona y las visiones de cuerpos humanos en el barro o devorados por las ratas se queda impregnada en la retina. Soporto cada vez menos los excesos de subrayados musicales y esa tendencia (de la que Mendes es uno de los principales exponentes) a los clichés, además y como también ocurría con Salvar al soldado Ryan, sobran algunos excesos sentimentales al final del filme.

La inmersión-1917 (me apresuré a verla en cuarta fila, pantalla grande, versión original subtitulada) ha sido una sorpresa, evocadora y, en gran medida, dolorosa. El filme de Mendes, un director que acaba de realizar su mejor obra hasta la fecha, forma ya parte del universo de relatos y pensamiento sobre la Gran Guerra. En lo que toca a las ideas de fondo, echo de menos, por encima de su gran virtuosismo técnico una posición más firme, ya no sobre el horror de la guerra sino sobre su sinsentido.
Y es que, todavía sacudido por el impacto de este justo merecedor del Globo de Oro, esta mañana de manifestaciones ultranacionalistas en mi país creo que se quedó corto Stefan Zweig, fino analista de la guerra, cuando en El mundo de ayer apuntaba el futuro e irreversible desdén de los políticos y de los generales del mundo por la gran cultura.
Hermosos: cambios de luz de 1917.
Malditas: bombas.
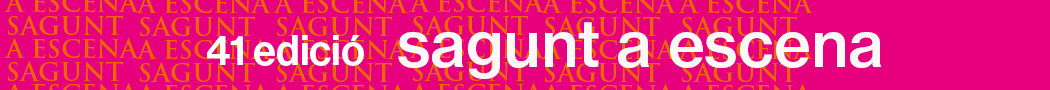




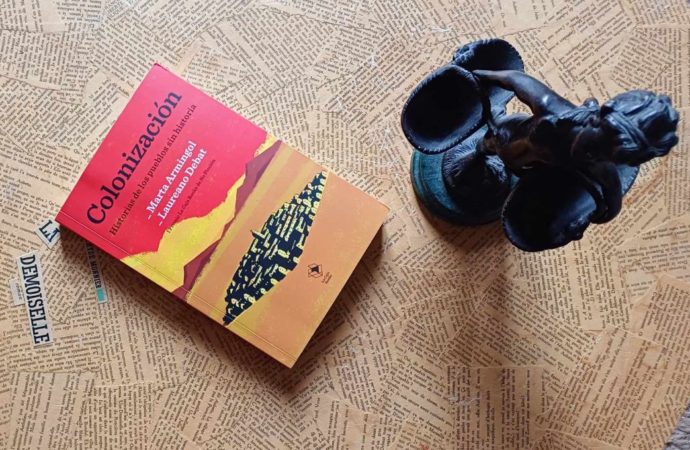
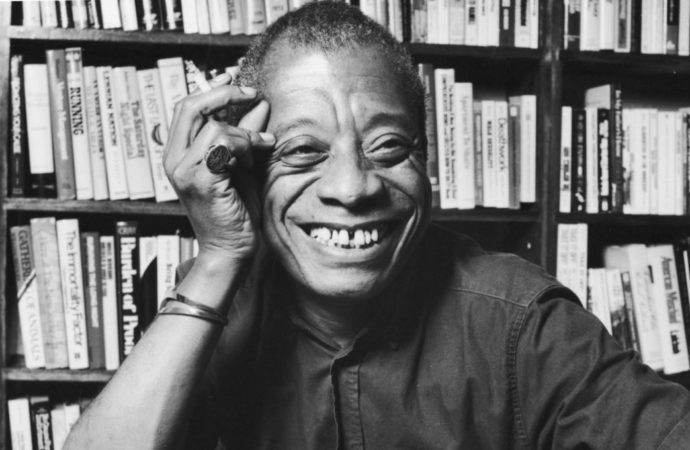




Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!