Si no sabes dónde vas, cualquier camino te llevará allí, decía Alice in Wonderland. Aunque Colometa, el personaje de Mercé Rodoreda, no lo sabía, sus aventuras se le parecen mucho. La autora catalana, de cuya muerte se cumplen ahora cuarenta años, logró con La plaça del Diamant (La plaza del Diamante) una novela de alcance universal traducida a cuarenta idiomas y una de las más logradas del panorama literario europeo de la segunda mitad del siglo XX. En ella somos los ojos asombrados de la protagonista, una chica humilde y deslumbrable a la que le cuesta decir que no, una joven a la que la Historia con mayúsculas dejará aplastada y casi exhausta con sus giros trágicos: república española, guerra civil y posguerra.
La plaza del Diamante describe el horror vacui de la niña que no sabe por qué está en el mundo, que se resiste a la señora Natalia, que usa el tacto para volver a tierra cuando el recuerdo o la violencia de los hombres la ha elevado como un globo. Se deja visitar por ensoñaciones lúcidas, poderosas: Las bolas teñidas de rojo en la iglesia, las manos que bajan del techo para sacudirla como un huevo de paloma, los árboles enterrados al revés, de piernas al aire y pies verdes o amarillos, cambiantes.
Colometa es una miradora, de ojos tan primeros que provocan desmayo (el Quimet casi cae al suelo cuando los tuvo encima de sí, el primer día, en la plaça). Bajo ese paraguas al revés que era el entoldado de la festa major (fiesta mayor), sus ojos ya no eran de este mundo.
Todas las escritoras que adoro son jardineras. Cuando no fabulan se detienen a conversar con sus macizos de flores. Envejecen despacio como sus matas, engrosando la raíz, absorbiendo nutrientes y luz solar, sin arrebato ni sorpresas, sin salirse del guion de la vida. Tampoco se borran del canon como flores de un día, forman un bosque recio: May Sarton, Emily Dickinson, Mercé Rodoreda. Por eso termino de leer su novela y la emprendo con mis macetas. Me he quedado sin acciones, sin lenguaje mismo, porque el eco de mi pensamiento está hecho de abeuradors (bebederos) y papurreig de coloms (canto de palomas). Así que hago como Colometa y dejo que mis piernas me guíen por la casa sin consultarme el rumbo, descuelgo el poto, reúno la orquídea manca con la flor de pascua en el banco de la cocina, encharco todo, trasplanto la buganvilla nueva y dejo que mis uñas sigan llenas de tierra a pesar de la presión tibia en las manos bajo el grifo. La sombra azul se quedará hasta mañana en mis dedos y no importa.

Mercè Rodoreda en su estudio.
Este tipo de novelas que se beben de un trago (e hidratan la raíz como si estuviera sedienta) exigen una salida cuidadosa, una transición; se necesita alargar la magia, la comunión con sus autoras. Así que pongo fertilizante en la regadera (tres tapones, tres litros) mientras mi cabeza sigue poseída por palabras que no forman sintaxis, más bien una hermosa lluvia de pétalos o copos de nieve: mig d’esma (mecánicamente), safareig (lavadero), l’adroguer de sota (el tendero de abajo) y l’adroguer de les veces (de las arvejas). García Márquez, que la igualó al Pedro Páramo de Rulfo por la «transparencia de su belleza«, también recomendaba encarecidamente leer a Rodoreda en su catalán de origen, mullido y satinado, que avanza con una elegancia orgánica, más cercano al agua del deshielo en marzo que a un cauce rotundo que pida puentes y obras de ingeniería. Opinaba también que no había conocido un escritor tan igual a su personajes.
Pienso en ambos novelistas mientras veo que mi tapón del fertilizante tiene una escarcha blanca en los bordes, espuma química deshidratada, manchas como legañas que caen fácilmente cuando paso el índice medio curiosa, medio abstraída. No sé quién se está fijando en estas cosas. Otra vez manda Colometa. Natalia. Rodoreda. Yo misma. No dejo de hacer inventario de las cosas ínfimas que me hablan, me protegen, me dicen hay sentido, descubro huellas del tiempo en cada rincón de la casa, se las puede repasar con el dedo para crear un puente, largo y estrecho aunque sea, que te lleve adelante, siempre adelante. I vivíem (y vivíamos).
Colometa está emparentada con el albatros de Beaudelaire, torpe cuando está en tierra por culpa de sus alas enormes, y esas alas en ella son ojos, no ojos de mico sino de lupa de aumento, ojos que lo mastican todo despacio para hacer equilibrios, hacer sentido. Y esa balanza que ella acaricia a mitad de la escalera es el ritual que esconde cada gesto, cada palabra no dicha: el equilibrio imposible, nunca quieto, que se añora y se sueña con los ojos abiertos. Manchas de luz que viajan por las horas de la casa y crean desequilibrios, aceras de barrio húmedas de lluvia que se nivelan con las que aún están secas.
Como un niño que pisa las raya blancas de un paso de cebra, en un juego obsesivo o autista, Colometa avanza en un doble fondo que sólo ella ve y donde todo debe nivelarse, por eso la balanza y su relieve en la escalera. Sólo ella puebla ese mundo suyo de criaturas en duplicado, de bocas parlantes, versiones abarcables de los seres que la rodean y mezclan sus voces alrededor: si no puede entenderlos los inventa para sí, les hace hablar como si boquearan en un acuario. Y la señora Enriqueta dice, pero Quimet dice, pero l’adroger dice.

Silvia Munt como Colometa en la adaptación de La plaça del Diamant (Francesc Betriú, 1982).
Y Colometa nunca dice. Es una criatura a medio hacer, que piensa más de lo que sale por su boca.
En esa pasividad engañosa, la protagonista calla y absorbe sonidos, opiniones, el ruido incesante del palomar, los viajes nerviosos o lentos de todos los pájaros y personas que la rodean. Todos son extraños e ignoran que ella es la cronista muda de la trastienda del mundo. Muda hasta que llega el grito. Ese grito. El que rompe barrotes de cama o espanta las palomas de una plaza.
Novela gigante de lo pequeño, como una catedral hecha con palillos, sólo una mujer podría levantar un universo así a partir de las cosas que se quedan en la orilla: el relieve de unas flores de ganchillo, una cama de madera quebrada en un parto, el tacto sedoso de las legumbres en un saco, el filo dentado de un cuchillo, un embudo olvidado encima del mueble de cocina. Cosas que se barren de la Historia con mayúsculas, que sólo conocemos nosotras, la estirpe infinita de las Penélopes, las que cosen y descosen bajo el resplandor de una lámpara color maduixa. Objetos domésticos, naderías, elementos que no están hechos para la trascendencia ni para lo heroico y sin embargo ella convierte en columnas de panteón, piedra caliza capaz de viajar por los siglos.
Treinta años después de la guerra y de sus heridas, Rodoreda se dejaría llevar por el recuerdo de una plaza a donde su padre la había acompañado un día de verbena y no la había dejado bailar. Una frustración, una estampa en la memoria, porque siempre se nos imprime más la falta que el deseo satisfecho. Ese baile no bailado echaría a andar su deseo, su damita vestida de blanco, con aquellas enaguas serrándole la cintura hasta colapsar (la herida en el cuerpo, el cuchillo, el tronco que atraviesa a la protagonista de Mirall trencat, otra de sus célebres novelas).
Envidio la escritura en trance de la novelista madura y exiliada y se me antoja un diálogo con la niña arropada y blanqueada que ella fue, con ese yo todavía completo, no mutilado, antes de que los dedos de la guerra, que son los dedos de los hombres, sacudieran su cáscara e intentaran matar su yema. Un hilo que ella restaurará desde Ginebra en el 1960, décadas después. Lewis Carroll, otro escritor que promovió el embeleso como forma de vida, puso las siguientes palabras en boca de Alice in Wonderland, su más célebre protagonista: Si no sabes dónde vas, cualquier camino te llevará allí.








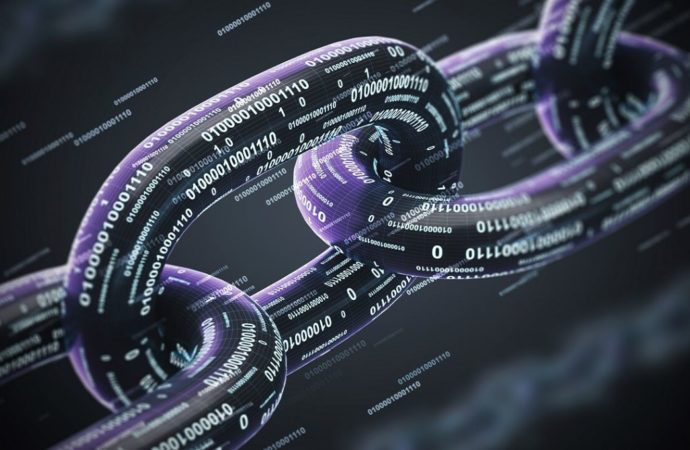
Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!