Aún recuerdo cuando mi profesor de literatura vio el primer tomo de El cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, sobre mi mesa y dijo: ¡Qué envidia me das y qué afortunada eres de leerlo por primera vez! Me dio bastante que pensar, y tras devorar los cuatro libros de un tirón resultó casi inevitable querer convencer al mundo entero del gozo que obtendría con su lectura. Este noviembre, coincidiendo con el 29º aniversario de la muerte del autor, sería una buena ocasión para volver a intentarlo.
Justine (1957), primer tomo de El cuarteto de Alejandría, comenzaba de la misma manera en la que capitularía la vida de Lawrence Durrell. Ambos, Darley (alter ego del escritor en el cuarteto) y Durrell se retiraban a algún lugar perdido del mundo, donde poder reordenar las ideas y descansar del camino recorrido, de aquella travesía hacia Ítaca, sobre la que escribió Cavafis, inspiración recurrente del autor a lo largo de su vida y obra.

Playa de Stanley, Alejandría, 1942.
El escritor, de origen inglés aunque ciudadano del mundo y viajero cosmopolita desde su temprana juventud, fallecía el 7 de noviembre de 1990 en Sommieres, a la edad de 78 años, rodeado de una atmósfera de júbilo, calma y deleite que la Provenza le proporcionó, legando para la posteridad un sinfín de cartas, novelas, ensayos y poemas. Entre su obra, ha trascendido por su gran belleza y estilo narrativo la tetralogía de novelas más conocida de todo su corpus literario: Justine, Balthazar, Mountolive y Clea, escritas entre 1957 y 1960, y que envuelven una serie de personajes y hechos ficticios ocurridos en Alejandría a principios de la década de los cuarenta.

Corniche, paseo marítimo de Alejandría en la primera mitad del siglo XX.
La ciudad, personaje estrella de la tetralogía, no fue obra del imaginario del autor, sino más bien una descripción de crudeza sobrecogedora de lo que llegó a ser la urbe, sometida al paso del tiempo y sus habitantes, de variadas razas y religiones, así como a la atmósfera que la mezcla de culturas generó en sus costumbres, modas y sociedad. Si Durrell fue a parar a aquel destino se debió a su puesto en el consulado británico de Alejandría. Su trabajo, por tanto, sería el responsable en gran medida de empujarle a moverse por toda la costa mediterránea, desde Corfú hasta Chipre, residiendo también en ciudades como Atenas, El Cairo, Rodas, o Belgrado. Y aunque para varias de sus novelas buscase la inspiración en otras zonas del mediterráneo, la ciudad protagonista del cuarteto siempre dejaría huella en el autor, así como en sus lectores.

Por ello, nunca será un mal momento para sumergirse por primera o enésima vez en las calles de aquella Alejandría por las que nos guía Durrell, mostrándonos una ciudad infinita en múltiples aspectos y perecedera en otros tantos. Una ciudad personaje dentro de un tiempo limitado que perduraría sobre el papel para siempre, al contrario que la real, la cual sucumbiría tal y como la conoció el autor, coincidiendo con los mismos años en los que se creaba el estado de Israel, a finales de la década de los cuarenta.

Boulevard Saad Zaghloul, Alejandría, a principios del siglo XX.
De la misma manera que la ciudad de Alejandría permanece intacta en las páginas de la tetralogía, en estas habitan también los personajes y sucesos —según Durrell, ficticios— que corren por las venas de la ciudad, destinados todos y cada uno de estos a ser descubiertos y diseccionados por el tiempo, el espacio y los distintos puntos de vista, por medio del filo de una pluma impecable. Es con estos tres últimos elementos con los que ha de jugar Durrell para ofrecer una complejidad digna del comportamiento y las acciones del ser humano, promovidas por sentimientos, hechos y distintas perspectivas, así como por engaños y estrategias. Un viaje desde la superficie de los personajes hasta las mismas entrañas de sus apariciones, acciones y relaciones. Un hábil juego de puntos de vista, verdades y mentiras, repartidas a lo largo de las tres primeras novelas (Justine, Balthazar y Mountolive), que no permiten avanzar al tiempo, aunque su lectura conlleve descubrir siempre nuevas realidades que conduzcan lenta y majestuosamente a un desenfrenado estado de consciencia plural. Así, se avanza finalmente en el tiempo con el último tomo, Clea, donde el lector es por fin capaz de comprender las consecuencias de los actos que tienen lugar en los anteriores libros al permitírsele conocer lo venidero.

Villa Ambron, residencia del escritor en Alejandría.
A fin de cuentas, todo es relativo, como nos quiere demostrar Durrell. Nada es absolutamente real o verdadero en su totalidad, por mucho que individualmente lo veamos así y por tanto ningún punto de vista es completamente fiable, tan solo la ciudad y la pasión de sus personajes son verdaderas. Y todo ello se desplegará a través de una narración brillante y de la creación de unos personajes que se irán desarrollando desde las perspectivas que unos tienen sobre los otros, tejiendo los hilos argumentales y personales de cada uno de estos de manera laberíntica, hasta llegar a un núcleo en donde por fin se es capaz de ver lo acontecido con claridad. Si, por lo general, estamos acostumbrados a leer de manera lineal y ordenada, estas novelas, por contra, siguen una estructura de eje circular en la que avanzaremos hacia el interior de la circunferencia a medida que leamos, nunca hacia delante o hacia la expansión, sino hacia el interior de cada uno de los personajes, que de esta manera nos descubrirán los motivos y consecuencias de sus acciones.
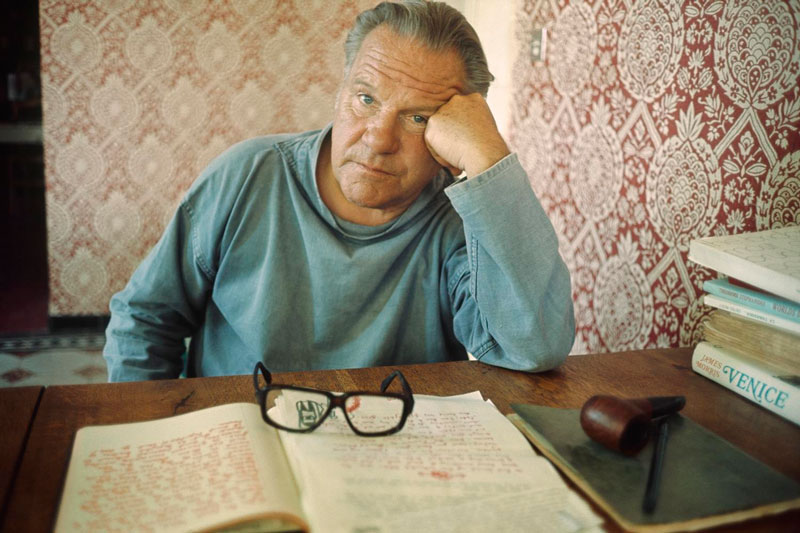
El grand style que consagró a Lawrence Durrell como uno de los grandes escritores del siglo XX reluce en las páginas de estas obras en cada párrafo, ofreciendo al lector imágenes tan desgarradoramente hermosas como desoladoras, a través de un discurso de pasión, desamor, ideales, miedo, intereses y política, que arrasa violentamente con la inocencia de quien se enfrenta al texto. Lástima que no sea tres veces más largo, escribió Henry Miller, gran amigo de Durrell, sobre las novelas. Y no le faltaba razón. Aunque tampoco a mi profesor, ya que todos aquellos que aún no hayan tenido el placer o la ocurrencia de sumergirse en estas novelas, son inconscientes afortunados a quienes envidiamos los que sí las hemos leído.









Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!