La capacidad de evocación de Kiko Herrero en su segunda novela, El Clínico (Editorial Dosmanos, 2020), es digna del finalista del premio Goncourt a la primera obra que fue, en 2015, con Sauve qui peut Madrid! (Editions P.O.L., 2014), y es su talento para singularizar acontecimientos convertidos en memoria generacional el que nos subyuga, transformando un material autobiográfico en una caravana narrativa, cuyos protagonistas adquieren una carnalidad y una viveza impagables.
La realidad, la memoria y la transfiguración literaria del recuerdo parten de un episodio presumiblemente trágico que, a lo largo de tres días, desencadena, en un tiempo y lugar altamente simbólicos y preñados de significado, un torrente de imágenes, sucesos, diálogos y personajes destilados a través de las servidumbres de la enfermedad, de la química convertida en musa, instalada en la atalaya de quien está convencido de encontrarse espantosamente cercano a su destino final.
El autor, afincado en París desde 1985, abandonó España empapado del espíritu ochentero que vivió desde la privilegiada barricada del Rock-Ola, donde la generación X salió de la adolescencia al son de las fanfarrias de la Movida, desperezándose al amanecer con un hambre muy diferente a la que sintieron sus abuelos. Este es el material con el que Kiko Herrero moldea un mundo de experiencia —entendida esta, por supuesto, como lo vivido y lo sentido, que no es siempre constatable con la rigurosidad archivística de los hechos probados— que, para satisfacción de quien le lee, se halla desnuda de nostalgia estéril y aleccionador bagaje. Si, en palabras de Proust, El recuerdo es el único paraíso del que no podemos ser expulsados, el protagonista de El Clínico habita un edén autoficcionado, que pacta con el lector de forma tan orgánica como sutil, logrando nuestra entrega a sabiendas y sin condiciones.
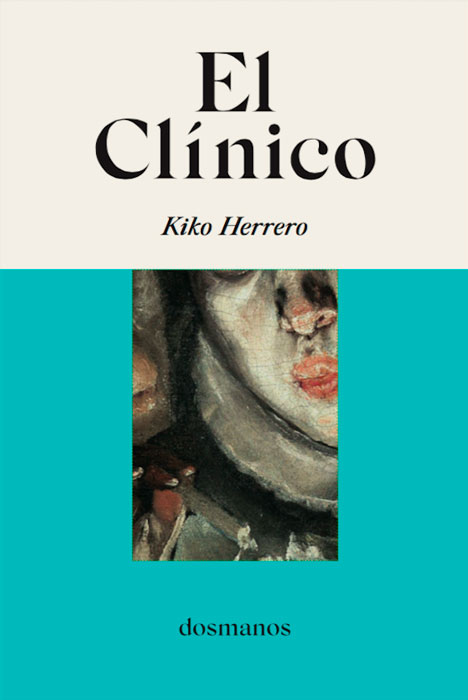
La noche de Reyes, la duodécima noche, es el bastidor de ilustre prosapia cultural que Herrero escoge en un breve viaje a su ciudad natal, desde París, para postrarse en una cama del hospital Clínico de Madrid: un «cuándo» curiosamente ligado a la feast of fools (la fiesta de los locos), que inspiró a Shakespeare para su última comedia (Twelfth Night) —colofón de la Navidad y en la que todo está permitido—, y un «dónde» cargado de recuerdos y dolor, como referente de la pérdida y del renacimiento, por ser el lugar donde nace el protagonista y donde fallecen sus seres queridos, elegido como escenario de la última transfiguración.
En tres largos días, todo fluye y se decanta, se recuerda, se entrelaza y se inventa, ya que entre delirios, dolor y sedación, si podemos hablar de lúcida alucinación, entenderemos la singularidad de una mirada a la intrahistoria de una España reciente —Mi enfermedad tiene los efectos de una droga capaz de propulsarme en el túnel del tiempo. Huyendo del diorama, Kiko Herrero recurre a la fragmentación pródiga y hábilmente sincronizada del diaporama (Entrecortado, incongruente. Lucho por establecer los nexos), demostrando así cuánto respeta a sus lectores. La prosa de El Clínico es limpia, el relato biográfico no sucumbe al fácil atractivo de la vertiente picaresca, del desencanto, ni del fracaso que orla la peripecia vital del joven —No guardo ni fotos, ni cartas ni fetiches. Pero ahora que mi historia llega a su fin, emerge de debajo de la tierra. El relato de un destierro, de un desarraigo, de un exilio voluntario, de las múltiples estrategias de supervivencia de un joven de veinticinco años.
Eso es la juventud eterna: la vida de un rey hormiga.
Kiko Herrero hurga en la memoria y así las secuencias, los personajes, que se remontan a sus primeros años en París, nos hablan de los feroces embates que no le amilanan, pero sobre todo, en el retrato de ancianas solitarias, hasbeen y tipos dignos de ser llevados a la pantalla por Tim Burton, es donde Kiko Herrero lo da todo. Esos habitáculos que reflejan a sus moradores, las viejas que cantó Brel necesitadas y desconfiadas, que tienen la vejez (y el rostro) que se merecen, los gatos de vieja, los perros de vieja, las chambres de bonne, los cafés del Quartier Latin, metas volantes del ochentero Horacio Oliveira, son de una vivacidad tal que evocan el tufo de una pelliza mojada por la lluvia de un París inmisericorde primero, seductor después.
En una transferencia del individuo al espacio que lo refleja, las tres páginas del breve y significativo capítulo XX, definen el barrio de Château-Rouge como en un espejo —Hombres y mujeres a los que más les hubiese valido no nacer y ceder el aire que respiran […] esperan en lo más profundo de su ser que no exista nada después de la vida, porque si por desgracia la eternidad existiera, solo sería para ellos aflicción y desesperanza. Para quien llega a París diez años después del estertor de la Dictadura, la ciudad es una construcción mental cuyas piezas necesitan de un laborioso encaje. El mismo con el que el protagonista armará su puzzle punk en Londres y reconstruirá una jornada memorable en Berlín Oriental.
Quienes vivimos esos años con el ímpetu de un bagaje adquirido y nos aventuramos un día a caminar tras el Muro, nos reconocemos. La topografía de la memoria nos transforma y mimetiza, entramos en simbiosis con lo que vimos, vivimos y con quienes lo compartimos, aunque fuera en planos distantes del tiempo y del espacio. El protagonista de El Clínico no es un Vernon Subutex, pero pudo participar a su vera de algunas tardes de discadas y de noches interminables junto a sus modelos de juventud —Me olvido de mis sueños de adolescente. En los versos del «Bateau Ivre» navegué y acabé naufragando. Me olvido de Rimbaud, me olvido de Verlaine. Su pasión había legitimado mi diferencia, consolado mi ambigüedad.

El hospital Clínico de Madrid, al final de la Guerra Civil.
Entre los muros del hospital Clínico como simbólica fortaleza de ladrillo y gris hormigón, donde resuenan los máuser de la Guerra Civil, la sangrienta cuña del ejército sublevado, silba la bala que atravesó el pecho de Durruti y ahora es el «Reino» de un rey hormiga, donde enfrenta sus miedos y asume su derrota —Me conozco de memoria su ocho plantas y sus infinitos sótanos donde los enfermos, unos detrás de otros, yacen medio olvidados—, pululan otros personajes, los de un presente tan tergiversado como real, puesto que todos nacen de la voluntad del autor, del acto de la creación o del proceso de evocación, invocación, chispazo eléctrico que revive criaturas: el anciano compañero de cuarto, el enfermero de dotes revitalizantes, el compañero leal y, especialmente, un hallazgo : ¡un cura africano!
El Clínico no es un ajuste de cuentas de Kiko Herrero, aunque pasen por caja los grupos familiares, los que ayudaron, los que dieron la espalda, los que fallaron y los que creyeron, a pesar de que se exhiba el anticlericalismo, el republicanismo de pedigrí y la lúcida mirada a la escoria que es poso de una democracia defectiva, un dolor de España que secularmente ha provocado que los mejores cruzaran los Pirineos. En El Clínico hay desencanto y fracaso, por supuesto, como en cada casa, pero a fin de cuentas, lo que queda es el festín, el champán que lava más limpio que nada, y si es sobre las notas del coro de peregrinos de Tannhäuser, tanto mejor: Ici renaît l’espoir vainqueur, chantons à vous, paix et bonheur…









Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!