Todos deberíamos preguntarnos alguna vez por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Incluso a riesgo de que la respuesta no sea especialmente agradable. Quizá para un gris funcionario lo mejor sea eludir la cuestión, pero está bien recordar que ninguna profesión está libre de caer en la rutina, en la repetición cansina de cometidos, en el piloto automático. Ni el empleado de la oficina del paro ni el equilibrista del circo.
Creo que preguntárselo es hasta terapéutico. Forma parte de eso tan complicado que es aprender a desaprender. Y valorar los pequeños avances, no darlos por sentados. Con el paso del tiempo, un servidor cada vez se lo pregunta más. Con la omnipresencia de unas redes sociales que son el filtro a través del cual pasa todo, ocurre más aún. ¿Por qué ganarme la vida escribiendo de música, más allá de que sea el atajo más sencillo para pagar las facturas y permitirme algún capricho?

Echo la vista atrás, y era lo más lógico: a los 13 años tenía claro que quería ser periodista. ¿Por qué? Ni idea. No había precedentes en la familia. Uno es así de friki. A los 15 años empecé a comprar discos y a leer prensa musical de forma compulsiva. El motivo es igual de inexplicable: no había un padre, un hermano mayor o un tío, ni siquiera un amigo o un compañero de colegio que me lo contagiara. Me queda el consuelo de habérselo contagiado a mi hermana, nueve años menor. Involuntariamente. Quizá lo congénito de esa pasión (una enfermedad como otra cualquiera) fuera parte de su encanto: el refuerzo de la individualidad en la adolescencia. El sentirte diferente a los demás, si bien conectado desde la distancia con miles de almas a quienes ni conoces.
La música popular, más allá de ser una fuente infinita de placer, es la herramienta que más a mano tengo para tratar de entender y explicar el mundo en el que vivimos.
Con una vocación y una pasión tan claras, supongo que era obvio que ambos caminos se cruzaran. Estaba escrito en algún lado. Otros desvíos apenas generaban más que cansancio (físico y mental) y una magra nómina, hasta que la jornada completa acabó por coincidir con la que presuponían unos estudios universitarios que ya hace 22 años no garantizaban puesto en plaza. Ni de lejos. Suerte tengo. Y esfuerzo detrás, por qué no decirlo. Aún así, me sigo preguntando por la utilidad de mi trabajo. Cada vez más.
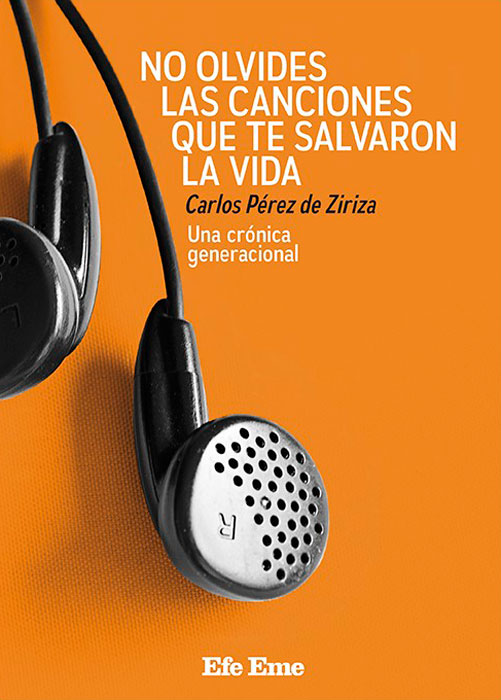
Una primera función es clara: prescribir, esa odiosa palabra. Recomendar. Descubrir discos, canciones, sonidos al lector. Compartir filias con gente afín. O no afín. Pero eso es algo que puede hacer prácticamente cualquiera: tener cierta soltura en el manejo de las palabras, una vasta colección de discos y una buena memoria forjada en las hemerotecas y atenta a la aún ingente bibliografía de este negociado son herramientas con las que cualquier persona puede escribir sobre música. Decentemente. Con soltura. No hace falta mucho más.
Pero me temo que es mucha más la gente que escribe que la gente que hace periodismo. Hay muchos más proselitistas que analistas. Como con cualquier otro trabajo, el de periodista musical (o cultural en general) es un empeño con el que es muy fácil medrar a base de repetir ciertos latiguillos. Hay ahí flotando en el éter una antología del lugar común, del topicazo al por mayor, de la visión estereotipada.
Nadie estamos a salvo: yo mismo me sorprendo leyendo textos que escribí hace dos, tres, cuatro o diez años, pensando que ahora seguramente mi opinión sería la misma pero la expresaría de un modo distinto. No aburrirse a uno mismo y no aburrir al personal debería ser una premisa esencial. No repetirse. Y dar por hecho que esto es un aprendizaje continuo. De por vida. La mayoría de egos inflamados acaban resultando un poco ridículos, para qué negarlo.

Particularmente, me gusta el periodismo que se interroga acerca del presente, del pasado e incluso del futuro. El que contextualiza. El que cuida las formas y repasa sus textos. El que traza conexiones entre diferentes épocas, estilos y hasta disciplinas. El que opina pero también argumenta, porque una sin la otra tiene poco sentido. El que exuda emoción sin que esta nuble su juicio. El que puede llegar a entender las cosas desde diferentes perspectivas. El que rastrea influjos, por subterráneos que puedan parecernos. El que trata de llegar a conclusiones por sí mismo, y no de oídas. El que no se ciñe exclusivamente a sus gustos personales. El que no se dirige solo a su tribu. El que no descalifica aquello que no entiende. El que trata de proyectar equidad, y no revanchismo ni ajustes de cuentas. El que también intenta conectar con lectores a quienes dobla en edad, por quimérico que se antoje el esfuerzo. El que no se conforma.
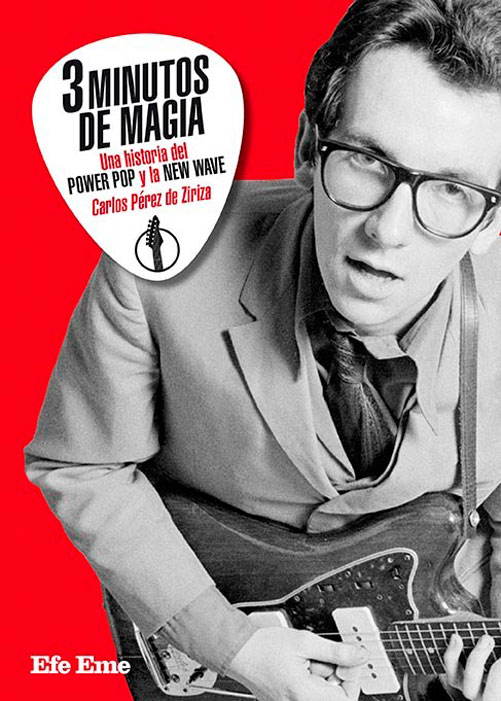
Cada vez intento, como hacen muchos músicos, decir más con menos. Depuración de estilo, lo llaman. No sé si lo consigo. Ojalá. Descubrir nuevos horizontes al consumidor de música, ya sea ocasional o un melómano/a hasta las trancas, es gratificante. Pero aún lo es más cuando alguien te dice que casi disfruta más leyendo tus textos que escuchando algunos de los discos sobre los que escribes. Como con aquellos críticos taurinos a quienes ocasionalmente leía yo mismo hace años, cuando mi interés y aprecio por la tauromaquia es nulo, cuando no directamente rechazo.
Supongo que la razón de fondo es que la música popular, más allá de ser una fuente infinita de placer, es la herramienta que más a mano tengo para tratar de entender y explicar el mundo en el que vivimos. Quizá la única que domino. Mi forma de explicarme y explicar a los demás. Y al final tan solo se trate de eso.









Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!