En La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979), el filósofo norteamericano Richard Rorty (1931-2007) arremetió contra una imagen muy popular en la filosofía tradicional y, en particular, en la epistemología o la teoría del conocimiento: la mente como un gran espejo que refleja el mundo. Algunos años después, el escritor David Foster Wallace (1962-2008), cuya muerte por suicidio recordamos esta misma semana, tituló del mismo modo un relato sobre una madre cuya operación de estética deja en su rostro una permanente mueca de espanto.
«La filosofía y el espejo de naturaleza» (el relato de Foster Wallace) formó parte de Oblivion: Stories (2004), la tercera colección de relatos del autor de La broma infinita (1996) y había aparecido por primera vez bajo el título «Yet Another Example of the Porousness of Certain Borders (VIII)» en la revista Timothy McSweeney’s Quarterly Concern. El título en Oblivion (en España la colección se tradujo con la típica tendencia mediterránea a la exageración y al drama como Extinción) no era raro si tenemos en cuenta la inclinación de Foster Wallace por los títulos complejos, tan sugerentes como crípticos y, sobre todo, su formación académica en filosofía.
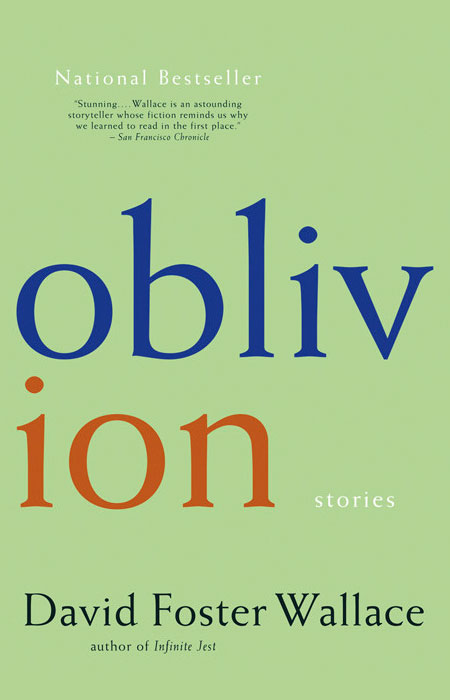
Los padres de Foster Wallace eran ambos profesores, su padre concretamente de Filosofía moral y ética en la Universidad de Illinois. Según cuenta la exhaustiva biografía de D. T. Max Todas las historias de amor son historias de fantasmas, la filosofía que pronto interesó a Foster Wallace tenía que ver con el cruce de argumentos semánticos y metafísicos entre libertad y determinismo (la idea que todo acontecimiento está determinado por una cadena causal inquebrantable), y, en particular una variante de este que Richard Taylor calificaba de fatalismo según la cual los hechos del futuro eran los que determinaban el presente (algo así como que es el hecho de que la pistola se caliente en los próximos segundos lo que ha determinado que dispares).
La tesina de DFW se tituló «Richard Taylor’s ‘Fatalism’ and the Semantics of Physical Modality» y no es descartable que la comprensión lógica de un mundo ajeno a nuestro control estimulara todavía más esa rara cualidad de su sensibilidad depresiva, que tenía que ver con la imaginación y la angustia.

Carretera perdida.
Tal como han señalado en distintos lugares Jay Garfield o James Ryerson, DFW pasó de ser un filósofo con el hobby de la literatura a un escritor (uno de los mejores) de ficción con el hobby de la filosofía y en ambas situaciones se manejó en lo que tiene que ver con los detalles de la lógica, la enumeración y la introspección psicológica con una inteligencia extrema (en todos las acepciones de lo extremo) proclive al hundimiento y la paradoja. Foster Wallace acabó integrando la filosofía en su literatura (otras de las razones por las que su literatura, como he podido sugerir en otro lugar, no es fácil sino dulce, brillante, divertida y deliciosamente exigente con el lector) y creo que incidió en ello como una manera de aprovechar su singularidad biográfica (determinada) y distinguirse así de otros escritores en los que no podía dejar de reconocerse: John Barth, William Burroughs, Robert Coover, Vladimir Navokov o Thomas Pynchon.
La filosofía (y no solo el pensamiento —como se suele confundir ahora) forma parte de sus ensayos o libros de no ficción, en Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer (1997), Hablemos de langostas (2006) y En cuerpo y en lo otro (2012), Esto es agua (2014) o El tenis como experiencia religiosa, la visión helada, desopilante y mordaz de la trivialidad y el absurdo de la cultura de su tiempo era posible por el dominio de una serie de ámbitos de la filosofía, desde disquisiciones puramente lexicográficas a la teoría literaria postestructuralista, de la epistemología a la algología aplicada a las langostas hervidas vivas.

Con todo, la primera vez que leí el relato de DFW «La filosofía y el espejo de la naturaleza» (por razones muy subjetivas, uno de mis preferidos del autor) pensé que lo que le atraía del título de Rorty no era tanto el propio Rorty sino de nuevo uno de los tres filósofos (Wittgenstein, Heidegger y Dewey) en los que el pragmatista norteamericano apoyaba su argumentación, exactamente el primero, el autor del Tractatus, esto es, el responsable de una de las más bellas distinciones de la historia de la filosofía, la que separa lo que se puede decir de aquello que solo se puede mostrar.
Si uno lee despacio los relatos de Extinción (la mejor puerta para la literatura de Foster Wallace, según lo veo) encontrará un escritor sabedor de que los límites del lenguaje son los límites de su mundo, un autor que desconfía de sí mismo (el hombre incapaz de escapar de su propio fraude en la emotiva El neón de siempre) una mente que no dejaba de vigilarse, como si un pensamiento abstracto se empeñara en colarse por debajo de la puerta de casa y resulta que eres tú que te has quedado dormido en la escalera del porche (y roncando como en el divertidísimo relato que da nombre a la colección de que hablamos aquí). La filosofía formaba parte del intento de DFW de elevar con elegancia, inteligencia y entusiasmo la literatura, su propósito de llevarla hasta el final, lo que suele traducirse en el logro de hacerla avanzar algunos (maravillosos) pasos.

The Wire fue la serie preferida de David Foster Wallace.
Richard Rorty criticó la imagen de la mente como espejo, sin la cual no se habría abierto la noción del conocimiento como representación exacta. Rorty terminó en la literatura lo que había comenzado en la filosofía pues, en la estela de Nietzsche y William James comprendió los límites, pero también las irónicas posibilidades de la falta de base. La concepción de la filosofía como otro lenguaje más (los «juegos del lenguaje» de Wittgenstein) le llevó a confiar más en Walt Whitman que en John Locke.

De acuerdo con mi personal forma de entender el lugar de la filosofía en la literatura de Foster Wallace, tanto la una como la otra tenían que resolver cuestiones que para el autor eran cuestiones desesperadas, algunas de las cuales apuntaban a cierto pavor solipsista, mientras que otras se intrincaban en algún tipo de búsqueda nocturna, impotente y fatal, de un terreno sólido para que enraizaran sus convicciones más urgentes y sinceras. Creo que lo que en Rorty tendía a la risa, en Foster Wallace llevaba al alarido; lo que en el filósofo era contingencia, en DFW era entropía. La ausencia de un último fundamento convertía al ironista de Rorty en un sujeto ligero mientras que lo que veía cualquiera de los personajes de DFW (incluido, por supuesto, él mismo) era un abismo infinito bajo sus pies, no exactamente como si caminara (como en Rorty) sobre un suelo de cristal, sino como si no hubiera suelo alguno bajo sus pies de cristal. La primera parte del libro de Rorty La filosofía y el espejo de la naturaleza se titulaba «El hombre de vidrio».
Hermosos: relatos de DFW.
Malditas: sogas.









Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!