Un dos de noviembre, nacía en la barraca número 48 del Somorrostro Carmen Amaya, la bailaora con más poderío del planeta flamenco.
Los turistas que visitan las playas de Barcelona no saben que donde ahora se asientan lounges y garitos de paella existió un dia un asentamiento popular y gitano llamado el Somorrostro, cuya embajadora más orgullosa fue un torbellino de energía y arte, que en la década de los 40 del siglo pasado ya había conquistado los principales teatros del mundo.
Tanto quería la artista a su barrio y a su ciudad que, cuando en 1959 la invitaron a inaugurar en la Barceloneta una fuente dedicada a su figura, no dudó en anular unas funciones que estaba haciendo en el teatro de los Campos Elíseos para estar ese día en Barcelona. Los parisinos no lograron entender aquella decisión.
En 2013, la Generalitat de Cataluña conmemoraba con gozo los 100 años del nacimiento de la artista con exposiciones, charlas, actuaciones y otras actividades, pero el libro publicado ese mismo año por Montse Madridejos y David Perez Merinero venía a aguar la fiesta, presentando pruebas concluyentes de que aquella gitanilla de pelo azabache había nacido en 1918 y no en 1913. Nuevos documentos de padrón revisados y testimonios directos de la época parecían confirmar que durante toda su vida La Capitana cargó con cinco años más. ¿El motivo? Seguramente, el abandono burocrático en que se encontraban los asentamientos playeros.

La niña que con apenas seis años hacía ronda por los restaurantes y cafés cantantes de la ciudad con su padre, el guitarrista José Amaya El Chino, sabía cantar, bailar y palmear, pero fue su baile enérgico y explosivo el que cautivó a entendidos y profanos.
El propio Vicente Escudero, maestro de maestros y referente para artistas como Israel Galván o Rafael Amargo, la idolatraba, admiración que se desprende también de estas palabras del crítico catalán Sebastià Gasch:
«Y la gitanilla bailaba. Lo indescriptible. Alma. Alma pura. El sentimiento hecho carne. El tablao vibraba con inaudita brutalidad e increíble precisión. La Capitana era un producto bruto de la Naturaleza. Como todos los gitanos, ya debía haber nacido bailando. Era la antiescuela, la antiacademia. Todo cuanto sabía ya debía saberlo al nacer. Prontamente, sentíase subyugado, trastornado, dominado el espectador por la enérgica convicción del rostro de La Capitana, por sus feroces dislocaciones de caderas, por la bravura de sus piruetas y la fiereza de sus vueltas quebradas, cuyo ardor animal corría pareja con la pasmosa exactitud con que las ejecutaba (…) Lo que más honda impresión nos causaba al verla bailar era su nervio, que la crispaba en dramáticas contorsiones, su sangre, su violencia, su salvaje impetuosidad de bailadora de casta».

De Barcelona a Madrid y de allí al mundo. Cuando estalló la Guerra Civil ella y su numerosa troupe viajaron por toda Sudamérica para llegar después a Estados Unidos con la categoría de estrella de fama mundial. No solo ocupaba páginas de revistas y diarios sino que se le abrieron las puertas de los templos escénicos del momento como el Carnegie Hall de Nueva York, donde actuó con Sabicas con todas las localidades vendidas en el año 1941.
Como buena cabeza de clan, solo se movía con su familia y equipo, a veces más de una treintena de personas que los productores de la época tenian que alojar en las mejores condiciones. Cuando el presidente Franklin Roosevelt la invitó a la Casa Blanca le regaló una chaquetilla bolera con diamantes incrustados, piedras que ella repartió generosamente entre su gente. Como diría la fotógrafa Colita, quien la siguió durante un año retratando su vida, era una reina, una mujer de la alta nobleza humana.
Carmen Amaya también participó en varias películas, algunas de ellas made in Hollywood. La primera, La bodega, la grabó de niña, en 1929, y la última y la más conocida, Los Tarantos, dirigida por Francesc Rovira-Beleta, en 1963, año de su fallecimiento.
La mujer que rompió moldes, la primera flamenca que usó pantalones en escena, la admirada por Chaplin, Toscanini, Orson Welles o Greta Garbo, la estrella que dio a conocer el flamenco como arte universal murió de una afección renal con 50 años. El baile la había mantenido viva todos esos años, ya que el movimiento beneficiaba una dolencia que tenia desde niña, eliminando toxinas que sus riñones no podían filtrar.
Antes de su muerte, reconocía con tristeza en una entrevista que su padre nunca le felicitó por su genio como bailaora sino que se lamentaba de que no se hubiera dedicado exclusivamente al cante.
En 2018 podremos volver a celebrar el centenario de su nacimiento. Mientras tanto, podemos disfrutar de algunas de sus más icónicas imágenes en la exposición Colita, ¡porque sí! que hasta el 6 de diciembre se puede ver en el Conde Duque de Madrid.








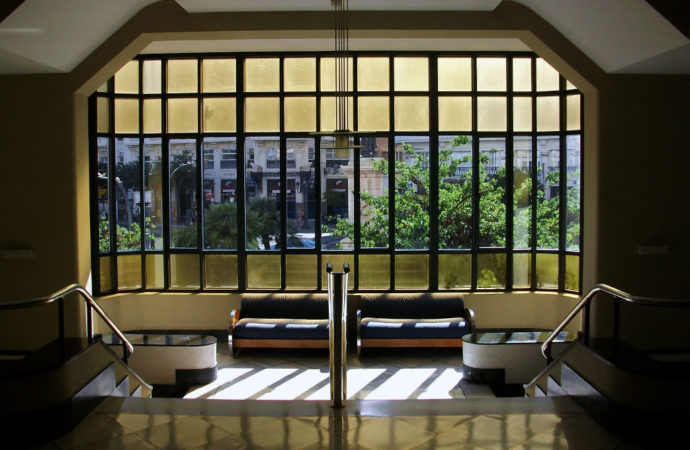

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!