Cada día, al salir el sol, cuando las brumas provenientes del vecino río Mekong apenas se han disipado, las hermosas y aún desiertas calles de la antigua capital del Reino de Lan Xang se preparan para una transformación verdaderamente asombrosa.
“El andar condicionaba la mirada, y la mirada condicionaba el andar, hasta tal punto que parecía que sólo los pies eran capaces de mirar.” Robert Smithson.
Cada día, al salir el sol, cuando las brumas provenientes del vecino río Mekong apenas se han disipado, las hermosas y aún desiertas calles de la antigua capital del Reino de Lan Xang se preparan para una transformación verdaderamente asombrosa. Poco a poco, los habitantes de la ciudad, apenas levantados y con el reciente sueño aún perceptible en el rostro, van saliendo de sus casas en un escrupuloso y sobrecogedor silencio.
Portan tan sólo unos pequeños cuencos con arroz, una humilde estera y algún que otro objeto personal, mientras caminan por las calles ensimismados tal vez por los recuerdos que el alba dejó de su reciente sueño o absortos por sus prontas y quizás acuciantes preocupaciones. Pausadamente se van posicionando en las calles, en ciertas calles, aparentemente en puntos sin localización exacta en el entramado de la ciudad. Sin embargo, todo responde a una estudiada y compleja coreografía que se va desplegando con precisión y con vigor aún en su lenta cadencia ante la atenta (y de algún modo excitada) mirada del viajero. Los habitantes de esta milenaria y extraordinaria ciudad se están preparando con gran solemnidad para un momento sin duda importante para ellos, sagrado en su aparente sencillez.
A medida que la niebla, habitual a esas horas debido a la proximidad del río, termina por levantar vemos aparecer a lo lejos, cadenciosamente, el motivo de toda la liturgia que acabamos de presenciar. Sin perturbar el silencio, surgidos de entre las siluetas de decenas de templos, se aproximan, en perfecta formación, cientos y cientos de monjes budistas con sus túnicas azafrán y sus cestos de laca sujetos al cinto, dispuestos a recoger las ofrendas de los habitantes de la ciudad.
Lo que hasta hace apenas unos minutos eran expectantes calles vacías y mudas se ha transformado profundamente, y tan sólo en lo que dura un instante, por obra de un disciplinado y múltiple reguero de monjes solícitos y silenciosos, que tras descansar sobre una sobria estera al abrigo de la noche en alguno de los dormitorios de los extraordinarios templos de la ciudad, salen en procesión para recoger la devoción de los habitantes de Luang Prabang materializada en forma de unos humildes puñados de arroz al vapor, para muchos de ellos la principal comida del día. La rotundidad del naranja, la elegancia de los gestos y la belleza de los objetos, ha transformado radicalmente el espacio urbano de Luang Prabang.

En efecto, esta poética metamorfosis de la ciudad, aunque densa en contenido, es efímera temporalmente: dura lo que los minutos que acogen la ceremonia callejera, no necesita decorados fijos, no requiere complejos mecanismos de puesta en escena, prescinde de elementos permanentes y perdurables en el espacio. Ahí reside, en mi opinión, uno de sus más bellos y sugerentes encantos.
Formalmente, todo reside en una perfecta y precisa coreografía intemporal, ensayada miles de veces, donde el movimiento de los gestos, la cadencia del andar de los monjes, el ritmo de la recogida de las ofrendas, las relaciones que se producen, hacen surgir un auténtico paisaje en movimiento, un escenario urbano dinámico y efímero de una gran intensidad y complejidad, del cual hemos tenido la suerte y el privilegio de ser testigo.
Bienvenid@s a este cuaderno de viaje de un arquitecto, a este diario de a bordo, donde compartir experiencias y vivencias, lugares fascinantes e interesantes arquitecturas y paisajes que sin duda antes de contemplar, como dijera Federico García Lorca “hemos soñado, soñado hasta hacerlos un imposible”.


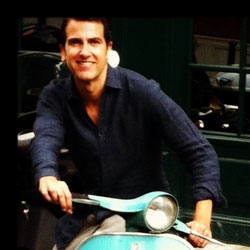













Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!