De repente la última tuna. Súbita conciencia de la simetría de la desolación. De los viajes sin traslación espacial en sentido estricto. De la reflexión a la que da lugar. De lo frío que está el suelo de las iglesias de Valladolid. Lore (Cate Shortland, 2012) y Oslo, 31 de agosto (Joachim Trier, 2013) hermosos títulos de trasfondo maldito.
Este fin de semana he estado con Werner Herzog. Le he acompañado, codo a codo, en su travesía a pie de Múnich a París, concebida, la travesía en el tiempo y en el espacio de Herzog, para que no muriera Lotte Eisner. Luego, anduve en Leningrado (hoy San Petersburgo) fisgando en el rellano de Raskólnikov, la habitación de la calle Kaznachéiskaia donde Dostoievski escribió el mejor folletín literario de todos los tiempos: Crimen y castigo.

Werner Herzog: sujeto Hype
Lo primero, el viaje con Herzog, ocurrió leyendo ese áspero cuaderno de notas del autor de Aguirre, la cólera de Dios, (Del caminar sobre hielo) adquirido en Valdeska; lo segundo recitando con mi mujer en la Plaza Mayor de Valladolid las experiencias del viaje a Rusia de Claudio Magris ante un grupo de tunos desconcertados, banderas de España y señoras bien.

Magris: El infinito viajar
Como ambas experiencias me dejaron ensimismado, reflexivo y como con aire pensativo, y como mi mujer me preguntó varias veces que qué me pasaba y como pasó un tiempo, una travesía en el espacio-tiempo como la de Herzog, sin que me moviera ni pronunciara sonido alguno, y como pasó otro tiempo, este de largo intolerable, sin que yo mismo la escuchara y como noté pronto que ella me sacudía de los hombros, me levantaba los párpados observando llorosa de cerca mis blancas pupilas y mis pestañas sin peso, y como al poco me soltaba una bofetada -quizás exagerada- y luego de repente, ya en el suelo de la iglesia donde fuimos a ver la exposición de dibujos de Marc Chagall sobre la Biblia, un procedente, según lo veo, aunque seguramente obsceno boca-boca (por el sagrado mármol donde se producía), reaccioné con un regusto dulce pero especulativo, y aún un poco enfrascado en mi normal introspectivo, embelesado le pregunté a Greta de forma embebida y espiritual (por el bendito rincón donde culminábamos ya el boca-boca): ¿No es verdad, amor, que en las dos películas que más nos han gustado los últimos meses hay una melancólica simetría?
Fíjate, ha hecho falta detenerme en el andar con Magris que compramos en Le Petit Canibaal, esa librería de Ruzafa donde merced al gusto de Ximo Rochera no resulta posible comprar un libro malo, ha hecho falta detenerme, amor, decía, con Herzog, nuestro director de cine preferido, y con Magris, para entenderlo definitivamente así.

La Biblia por Marc Chagall
¿Que qué simetría? En Lore, la película de Cate Shortland, asistimos a la devastación física y moral que significó para el corazón de Europa el final de la guerra. Recorremos poéticamente, a la Malick, el suelo sin vida de una Europa fantasmática. Lo hacemos con los ojos ahora jóvenes, ahora adultos, ahora aniñados de la hija de una familia nazi los días de la rendición alemana. ¡Y cómo se destroza un mundo, con qué rapidez!

Lore (Cate Shortland, 2012)
En Oslo, 31 de agosto, la adaptación de El fuego fatuo la novela de Pierre Drieu La Rochelle, observamos, por su parte, una devastación bien distinta: moderna, intelectual, drogada y urbanita tragedia de Alain. La película de Joachim Trier con todas las innovaciones formales (estupenda la elección musical dreampop ¿verdad?) mantiene el espíritu nouvelle vague de la versión del maestro Louis Malle. ¡Cómo nos derrumbamos de repente, qué fragilidad!

Oslo, 31 de agosto (Joachim Trier, 2011)
Estar lleno de vida cuando todo afuera ha quedado devastado: Lore o la desolación exterior. Estar devastatado por dentro en un mundo lleno de vida: Oslo, 31 de agosto o la desolación interior.

Lectora en Valladolid
Hermosos: viajes por Europa
Malditas: baldosas frías de las catedrales








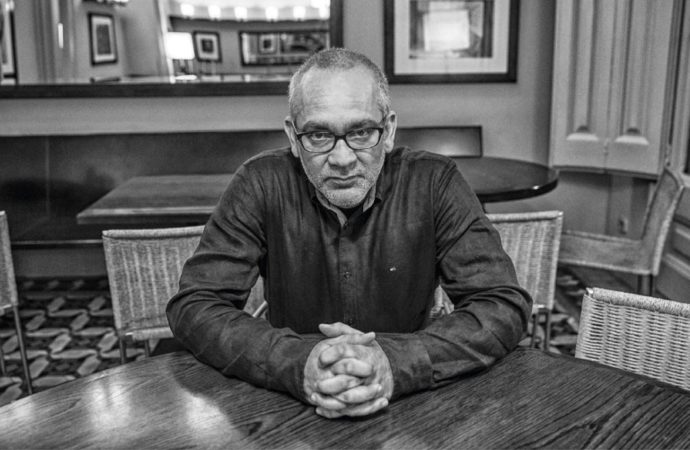

Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!