Aunque no fuera su propósito inicial, esta es una historia de mercaderes y piratas, de buscavidas y filibusteros, no importa que se desarrolle hace 50 y no 500 años, o que lo haga en tierra firme y no en medio del océano. Tampoco supone un problema que los únicos cañonazos que escuchemos sean los que se disparan a una memoria que todo lo pinta mejor de lo que fue. La historia en cuestión la protagoniza un tipo que hoy es solo oscura referencia cinematográfica, pero en su momento y en su condición de mercader, pirata, buscavidas y filibustero, fue una presencia que daba lustre a cualquier estreno cinematográfico de campanillas.
Alexander Salkind nació en la “ciudad libre de Danzig” (Gdansk), en una época en que todo el territorio que la rodeaba deseaba justo lo contrario para ella. Los padres de Salkind, judíos de ascendencia rusa destinados a dar tumbos de una a otra parte, marcharon a ganarse la vida a Francia pero pronto percibieron que Europa a mitad de los años 30 era un polvorín rodeado de fósforos, y en cuanto pudieron cruzaron el charco. Establecidos en México, Alexander tuvo allí sus primeros contactos con la industria cinematográfica. Por entonces conoció a la novelista Berta Ramírez y en 1947 nació su hijo e impenitente compañero de aventuras, Ilya Juan.
Diez años después la familia había regresado a Europa. Ilya Salkind siguió los pasos de su padre como productor cinematográfico. Tras una década de proyectos de tanteo, en los que fue acostumbrándose al oficio y al sinfín de dificultades que lo acompaña, Alexander había ido implicándose en producciones arriesgadas con marchamo de calidad, pues no veía incompatible aspirar a hacerla rentable. Ayudó a Orson Welles con su ambiciosa El proceso (1962) y dio luz verde a biopics hoy tan desconocidos como Cervantes (1967), con reparto improbable encabezado por Gina Lollobrigida y Horst Bucholz (el convencido comunista que vuelve loco a James Cagney al liarse con la hija del jefazo de Coca Cola, en la farsa política de Billy Wilder Uno, dos, tres, 1961). También produjo adaptaciones de Julio Verne como La luz del fin del mundo (Richard Fleischer, 1971), destinada al lucimiento de un talludito Kirk Douglas, o historias truculentas que pretendían vivir del escándalo pero tenían miedo a mostrarlo, como Barbazul (Edward Dmytrick, 1972).

Alexander e Ilya Salkind con Christopher Reeves.
A estas alturas podríamos pensar que los Salkind no tenían mucho ojo para hacer apuestas rentables, pero lo cierto es que iban poco a poco haciéndose un nombre. Con este bagaje y en disposición de cierto capital. papá Salkind empezó a acariciar la posibilidad de sacar adelante otra adaptación, Los tres mosqueteros de Alexandre Dumas. Para ello y en una decisión que en un principio podría parecer incomprensible, contrató al director más beatnick que se le puso a tiro, Richard Lester, conocido por sus documentales-videoclips-hagiografías de hora y media que rodó por y para The Beatles. Pero Salkind sabía el suelo que pisaba, y buscaba una visión diametralmente opuesta a la coreografía constante que había llevado a cabo Gene Kelly en su versión de 1948.
Richard Lester tenía dos líneas en mente para su proyecto: una idea liviana y jocosa de lo que serían las andanzas de sus héroes, cargada de gags visuales a lo Buster Keaton, y una carga de vitriolo hacia las instituciones que gobernaban la Francia del siglo XVII (el rey Luis XIII y su primer ministro Richelieu). En suma, hacia la idea que suele tener de sí mismo el poder. Para llevar todo esto a buen puerto precisaba de un reparto carismático y unas localizaciones espectaculares. Respecto a lo primero consiguió alistar una de las constelaciones de estrellas más importantes de la década, todas ellas en el mejor momento de sus carreras. Respecto a lo segundo, acertó de pleno con los escenarios naturales de Soria, que ya había usado en Como gané la guerra (1966), otro film tan difícil de clasificar como John Lennon, su protagonista.
La primera novela de las tres que Dumas realizó sobre este cuarteto de amigos vividores es la más agradecida a la hora de trasladar a una pantalla, pues muestra a través de sus claroscuros la química entre sus personajes y la vitalidad de sus andanzas. Hace apenas dos años se acercó a ella Martin Bourboulon, en una ambiciosa adaptación que acababa dividiéndola en dos partes, con eficaz cliffhanger de por medio.
Cincuenta años atrás, Salkind hizo algo similar pero no por gusto. El reparto rodó una película de 220 minutos, una duración no tan desmesurada como parece si tenemos en cuenta que poco antes y después se estrenaban los Padrinos de Coppola. Pero papá Salkind tenía alma de filibustero. Ya que disponía de un reparto estelar que menos que amortizarlo en una taquilla doble. Partió por su cuenta la historia en dos: Los diamantes de la reina y La venganza de Milady. Puesto que al final de la primera parte, el cadete D’Artagnan obtenía su rango de mosquetero real, creó el titulo adecuado para la segunda: Los cuatro mosqueteros.
Es aventurado suponer que, como más de uno piensa, Salkind pecaba de naíf tomando por ingenuos a los integrantes del proyecto, acaso esperando que tras las quejas de rigor aceptarían la situación como un hecho consumado. Nada más lejos de la realidad. Cuando el reparto vio por dónde se dirigía la producción se plantaron, puesto que iban a cobrar por una película habiendo participado en dos. De poco sirvieron las excusas de los productores y de su hombre de confianza, Pierre Spengler. La denuncia del sindicato de actores se sustanció con la imposición de una cláusula vergonzante y aún vigente (clausula Salkind) que impide trocear una película sin avisar previamente a sus implicados.
A cincuenta años vista, los mosqueteros de Lester eran un homenaje cariñoso aunque tardío al slapstick, al lenguaje más arraigado al gag visual, y nos mostraban las peleas a espada menos ortodoxas y más traicioneras que hemos visto en una pantalla. La elegancia de lo que podemos imaginar un combate de esgrima se reducía aquí a empujones, patadas, ataques a traición y nulos escrúpulos cara al contrario, lo cual resultaba tan adictivo que a los pocos minutos uno se olvidaba de las florituras habituales de dos contrincantes intentando desarmarse. La escenografía nos hacía igual de creíbles los contrastes del París cenagoso y el Versalles resplandeciente, donde todo el mundo se aburría mortalmente tras haber agotado sus pasatiempos (en una de las mejores escenas de las dos películas, vemos a la corte literalmente durmiéndose mientras contemplan una partida de ajedrez entre perros y ovejas).
220 minutos daban para mucho, pero a lo largo de ellos nos costaba quedarnos con cualquiera de los personajes: El rey marioneta que interpretaba Jean Pierre Cassel, la reina infiel y caprichosa por la que todo el mundo daba la cara sin merecerlo (Geraldine Chaplin), el cardenal ambicioso y cruel (Charlton Heston en la mejor interpretación de su vida), la costurera torpe objeto de deseo (Raquel Welch, que pronunciaba diez frases entre las dos películas), la asesina despiadada que guardaba un oscuro secreto mientras trabajaba para Richelieu, y cuyas únicas motivaciones eran el poder y la venganza (Faye Dunaway, que conseguía a la vez aparecer exagerada y contenida), el escudero inútil hasta decir basta que encarnaba Roy Kinnear…Ninguno tenía un pase.
Los héroes eran asimismo un compendio de ínfulas y contradicciones, de misoginia y erróneo sentido práctico de las cosas: Porthos (Frank Finlay) buscando ser un noble con maneras y estilo pero perdiendo los estribos continuamente. Aramis (Richard Chamberlain) deseando llegar a ser capellán, pero sin perder de vista a sus amantes. Y finalmente, el D’Artagnan de Michael York era un intemperante con no demasiada cabeza (en ese sentido clavaba al personaje de Dumas) que adoraba a Constance y al mismo tiempo la traicionaba con la primera sonrisa que se le ponía a tiro. Únicamente podríamos salvar de la quema a Athos (un muy interesante Oliver Reed, perseguido por sus fantasmas del pasado, y al Rochefort que hacía suyo magníficamente Christopher Lee, sicario a sueldo del cardenal pero sincero en el odio que profesaba a su jefe.
Todo este grupo iba dejando a su paso una historia no redonda, plagada de valles, posiblemente culpa de un guion varias veces reescrito, pero que contenía docenas de detalles visuales o argumentales, acumulados con mimo en pantalla de tal forma que creaban un tapiz del cual era difícil despegar la mirada. El baile de disfraces que cierra la primera parte, la invasión de la Rochelle (que terminaba siendo una crítica a la absurdidad de las guerras de religión), el intento por parte de Richelieu de comprar a D’Artagnan, o el combate final entre este y Rochefort en el interior de un convento, eran y son joyas de planificación. Las partituras de Michel Legrand y de Lalo Schifrin resultaban eficaces cuando deben serlo, y hermosas cuando precisan arrancarnos una emoción.
Los tres y los cuatro mosqueteros (1973 y 1974, respectivamente) cumplían con lo que su hype ofrecía, un entretenimiento fácil aderezado con mensaje. La primera, una aventura optimista en que todo lo que podría salir mal salía bien, mientras la segunda resultaba bastante más oscura, política y amarga, y la victoria final no consolaba mucho, viendo lo que se había perdido por el camino. Ambas funcionaron bastante bien en taquilla y recuperaron una inversión que con tanta luminaria a bordo parecía difícil.

Al ver que la fórmula de las dos películas funcionaba, y que los Salkind podían jugar sin problemas en primera división, se pusieron a buscar un personaje más actual y una historia aun más espectacular, la encontraron en la adaptación de Superman, el primer blockbuster fabricado con la intención de serlo y el primer acercamiento exitoso al mundo de los superhéroes que hoy nos inunda. Los Salkind soñaron de nuevo con un casting estelar y tuvieron la suerte de que Robert Redford y Al Pacino, entre muchos otros, les dieran calabazas a la hora de encarnar al superhéroe. Así apareció el desconocido Christopher Reeve que hizo de su imagen un icono presente y futuro del personaje. Erraron encargando a Mario Puzo trabajar en una historia que no le pegaba, y en un guion que acabó pasando por más manos, y acertaron al poner al mando a un fabricante de éxitos como Richard Donner, para que rodara simultáneamente la película origen y su secuela. En algún momento del camino, Donner debió convertirse en una piedra en su zapato, así que papá Salkind ordenó que lo pasaran por la quilla, y de nuevo el hombre de la casa, Richard Lester, completó el rodaje de la segunda película.
Esta historia daría mucho de sí, pues buena parte del reparto se puso del lado del defenestrado y o bien se bajaron del tren (Gene Hackman) o se quedaron a regañadientes viendo su papel recortado (Margot Kidder). Marlon Brando, que en su papel de padre del superhéroe había rodado sus mejores escenas en esta segunda parte, puso tales exigencias para aparecer en ella que su participación pasó a una lata de descartes que sería rescatada 26 años más tarde para mostrarnos una versión híbrida de lo que pudo ser el asunto (Superman II, the Richard Donner cut).

Ilya Salkind y Marlon Brando.
Incapaces de gestionar este doble éxito, tras una tercera parte de las andanzas del hijo de Krypton realizada sin fe pero con Richard Pryor, por la que obtuvieron el rendimiento lógico de mezclar agua y aceite, los Salkind vendieron los derechos de su personaje estrella a los infumables Menahem Golan y Yoran Globus (Cannon Films) y se apartaron de esa primera línea que habían frecuentado a lo largo de una década, buscando nuevos puertos donde acumular más botín. Intentaron sin éxito explorar las posibilidades de otros personajes paralelos a la saga (Supergirl en cine, Superboy en televisión), y se subieron al carro de los fastos del Quinto centenario del descubrimiento de América, con resultados lamentables (Cristóbal Colón, el descubrimiento, 1992). Convertir al navegante más famoso de la historia en un filibustero sin alma, habría tenido un pase dentro de una historia ágil encauzada hacia las palomitas, pero un guión complaciente y especialmente aburrido condenó a toda la producción. Este último esfuerzo salió tan mal que quitó las ganas a padre e hijo de seguir probando suerte en los grandes presupuestos.
Cinco años más tarde, papá Salkind bajó la persiana definitivamente y se marchó a hacer negocios en el más allá. Con él se fue el alma combativa y mercachifle del dúo. La carrera posterior de Ilya Salkind fue tan poco destacable que más que por sus producciones, se le recuerda por desaparecer misteriosamente de la faz de la Tierra durante 10 días, en lo que debía ser una rutinaria visita a su dentista. Curioso epílogo que podría aplicarse a un buscavidas, pero que queda raro para el hijo de alguien que se hizo verdaderamente famoso encabezando los títulos de créditos más espectaculares de la historia del cine. Marlon Brando podía cobrar 3,7 millones de dólares por ser el padre de Superman, pero Alexander Salkind era el único que podía atreverse a pagárselos con un cheque sin fondos.



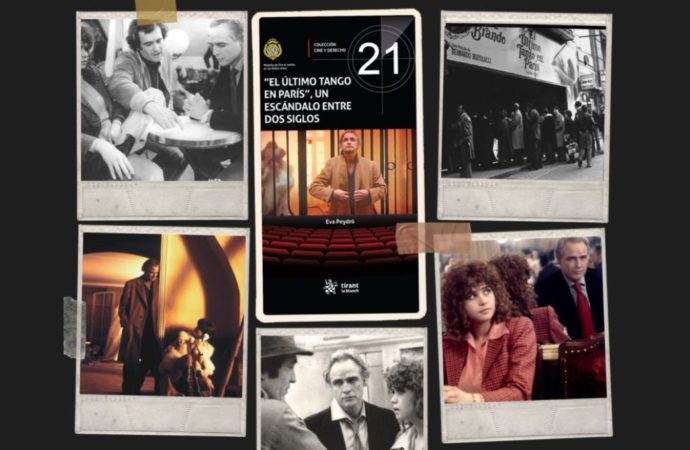





Nadie ha publicado ningún comentario aún. ¡Se tú la primera persona!